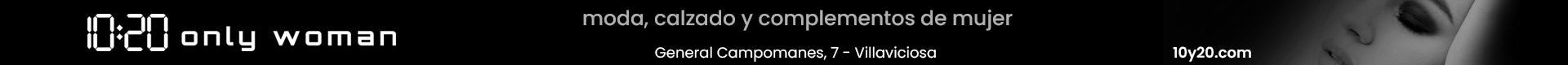Relato de Tina Villar – “El retrato de Elena”
En una pequeña ciudad de provincias, rodeada de verdes colinas y calles empedradas, vivía julio. Era el único médico para una amplia zona. No solo atendía a los pacientes de la ciudad, sino también a los que llegaban de un puñado de aldeas que pertenecían al Concejo. Julio era un joven discreto y sereno que se había adaptado bien a la rutina de cuidar a los ancianos.
Una mañana de invierno fue llamado por Don Elías, un viudo solitario que vivía en una antigua casona a las afueras. El edificio estaba rodeado de robles y una espesa niebla que parecía no querer despejarse nunca.
El tiempo pareció detenerse al entrar en la casa. Todo olía a madera envejecida, a té y a libros polvorientos que ya nadie abría. Elías, de cabello blanco y mirada aguda, lo recibió con un gesto amable. Julián comenzó su labor: revisar la presión, reajustar la medicación y escuchar con paciencia las anécdotas que el anciano compartía entre suspiros.
Fue entonces cuando la vio.
Sobre la chimenea colgaba un cuatro enmarcado en roble que mostraba a una joven de cabello castaño, ojos melancólicos y una sonrisa apenas insinuada. Vestía un vestido azul que parecía moverse con la luz del fuego. Julián no pudo evitar acercarse.
¿Quién es? – preguntó sin pensar.
Elías sonrió, como si hubiera estado esperando la pregunta.
Es mi nieta, Elena. Hace años que se fue a la ciudad. Pero ese cuadro siempre ha sido el corazón de esta casa.
Desde aquel día, Julián visitaba a Elías con más frecuencia, siempre con una excusa médica, aunque lo que lo atraía era el retrato. Le hablaba en silencio a la imagen, le contaba su día, una vez, incluso, le dejó flores en la repisa.
Hasta que una tarde, con el cielo teñido de gris, la puerta se abrió mientras él preparaba un té en la cocina.
¡Tú debes ser Julián! - dijo una voz suave detrás de él.
Se giró, y por un segundo pensó que la pintura había cobrado vida. Era ella. Elena, en carne y hueso, con el mismo vestido azul que llevaba en el retrato aunque parecía más moderno y la misma sonrisa tímida.
He venido para cuidar de mi abuelo – afirmó la joven. Julián sintió cómo el corazón se le aceleraba, y no por una dolencia clínica. La conversación fluyó como si ya se conocieran. Y en cierto modo, así era.
Desde aquel día, Julián dejó de mirar el cuadro y comenzó a hablarle a Elena, la de verdad.
Y la chimenea, antes testigo silencioso, se convirtió en el lugar donde las miradas se cruzaban, y el amor, ese visitante que llega cuando menos lo esperas, encontró un lugar entre las sombras y la luz del fuego.
Pero Julián vivía dividido entre dos mundos.
Por un lado, estaba Cris. Leal, generosa, su compañera desde hacía años. Habían planeado casarse en primavera, con flores silvestres en los bancos de la iglesia y un vals sencillo para el primer baile. Era una relación serena, sin sobresaltos, sin fuegos artificiales. Un amor construido con paciencia, y últimamente con silencios que ninguno se atrevía a nombrar.
Y por otro lado, estaba Elena.
Cada encuentro con ella era como redescubrir una melodía que creía olvidada. Elena era espontánea, intensa. Tenía una forma de mirar el mundo que descolocaba a Julián y lo obligaba a enfrentarse a todo lo que nunca se había atrevido a pensar y sentir. Se enamoró sin querer. O tal vez, como le pasaba a los personajes de las novelas, porque estaba escrito en el destino que su alma se encontraría con la de ella.
¿Cómo decirle a Cris, que su corazón había cambiado de rumbo? ¿Cómo romperle el corazón con una confesión que ni él mismo sabía explicar?
Así pasaron los meses, hasta que llegó el día.
El sol brillaba alto sobre la iglesia del pueblo. Todo estaba decorado con margaritas y lazos de yute. Los invitados esperaban. Cris, hermosa, ataviada con vestido de encaje, sostenía el ramo con manos temblorosas.
Julián, vestido de novio, estaba a vario kilómetros de la iglesia. Sentado en el banco del parque frente a la casa de Elena, se sentía disfrazado. Con el pecho encogido y la mirada ausente solo veía a la joven de carne y hueso cuya imagen colgaba de un cuadro.
Cris, al pie del altar, esperó más de lo que debía. Luego, simplemente lo entendió. No lloró frente a los invitados. Apretó el ramo contra su pecho y cerró los ojos, como si hubiera estado preparándose para ese momento desde el día en que Julián comenzó a mirar distinto.
Julián tocó la puerta de la casona de Elías.
Fue Elena quien abrió.
Pasa, sabía que vendrías - dijo sin sorpresa.
Y en ese instante, Julián supo que toda su vida anterior había sido un preludio. Que a veces el amor llega de formas impensadas, pero cuando lo hace lo cambia todo.
El rumor se esparció por la ciudad más rápido que el viento entre los árboles. "Julián dejó a Cris plantada en el altar." Se oía en la panadería, en la barbería, en la cola del supermercado. Las viejas movían la cabeza en señal de desaprobación. Los más jóvenes, en cambio, hablaban con fascinación: por fin algo interesante ocurría en aquel rincón dormido.
Cris, se convirtió en una especie de mártir. Caminaba serena, con la frente alta, como quien no se permite mostrar la herida. Aceptaba con estoicismo las miradas de soslayo y las condolencias no pedidas. Solo sus amigas más cercanas sabían que, por las noches, rompía a llorar al mirar el vestido colgado, todavía sin guardar.
Julián y Clara decidieron quedarse en la casona de Elías.
Al principio, la gente evitaba cruzarse con ellos. Nadie les decía nada a la cara, pero los saludos eran más fríos y las sonrisas tensas. Elías, sabio en su vejez, no intervenía. Observaba todo con la calma de quien ha visto muchas historias, sabiendo que el tiempo se encarga de desinflar incluso los escándalos más sonoros.
Pero lo que nadie podía negar era que Julián y Elena se amaban.
Paseaban por el campo, restauraban muebles, hacían cenas en el jardín con luces colgantes y música suave. No se escondían, pero tampoco intentaban convencer a nadie. Solo vivían. Y esa sinceridad empezó a ablandar las miradas provincianas. Y los pacientes fueron volviendo poco a poco a la consulta.
Un día, Elena llevó una canasta con dulces al consultorio donde Cris trabajaba como psicóloga comunitaria. No dijo mucho. Solo la dejó allí, con una tarjeta que decía: “Gracias por haberlo cuidado antes de que llegara a mí.”
Cris leyó la nota, cerró los ojos y sonrió con una tristeza ligera, como cuando uno suelta algo que ya no puede retener. Esa misma tarde guardó el vestido de novia y volvió a plantar las flores que había dejado secar.
Un año después los lugareños ya hablaban de otras cosas. De la sequía, del nuevo maestro de música, de la pareja de turistas que quería abrir una galería en la antigua estación de tren.
Julián continuó con su consulta mientras Elena abrió una pequeña librería en un ala de la casona. Vendía novelas, tés raros, y cuadros pintados por ella. Sobre la chimenea aún colgaba el retrato antiguo, el mismo que había iniciado todo, como una especie de testigo silencioso de una historia que desafiaba las convenciones.
Y aunque todavía quedaban quienes no aprobaban lo que pasó, muchos más empezaron a ver que la vida sucede sin pedir permiso.
Los años pasaron con la delicadeza con la que se marchitan los girasoles: sin hacer ruido, pero dejando su rastro dorado. Julián y Elena vivieron una vida llena de pequeños rituales: el café con canela por la mañana, las lecturas compartidas, las tardes de cine y los paseos al atardecer.
Pero como todo lo que florece, un día Elena comenzó a apagarse.
Primero fue la tos, luego la fatiga, y finalmente la certeza de que su cuerpo no ganaría esa batalla. Murió en la misma casa donde habían comenzado todo, rodeada de libros, flores secas, y el retrato que ya no la representaba, pero que seguía colgando en la chimenea como testigo eterno.
Julián quedó solo. No solo en la casa, sino en la forma más cruda: sin su espejo, sin su voz, sin el calor que le había dado un nuevo sentido a su vida.
Pasaba los días como si fuera una sombra, leyendo sin entender, caminando sin destino, comiendo solo porque debía hacerlo.
Una tarde de otoño, mientras visitaba la feria del libro en la plaza escuchó una voz detrás de él que le erizó la piel:
¿Sigues buscando historias o ya las estás escribiendo?
Se giró. Era Cris.
El tiempo la había tocado con suavidad: sus ojos seguían siendo los mismos, su sonrisa algo más serena, más libre. Llevaba un pañuelo de lino en el cuello y el cabello recogido en un moño desordenado. Se abrazaron sin palabras, como si el pasado ya no doliera, como si todo lo vivido les diera ahora una complicidad distinta.
Tomaron un café. Luego una caminata. Luego una invitación sencilla:
¿Quieres venir a casa? Tengo vino y música – dijo Cris
Esa noche, Julián volvió a sentirse vivo. No por el reflejo de un cuadro, ni por una versión idealizada del amor, sino por una mujer real, de carne y años, que lo conocía más allá de lo que él mismo recordaba.
Se besaron con ternura. Fueron desnudándose despacio, sin urgencia, sin expectativas. Julián se sintió vulnerable. El deseo estaba ahí pero el cuerpo no respondía.
Parece que la varita mágica ha perdido su poder – bromeó Julián, con aire de tristeza.
¿Si te muerdo lo sentirías? – preguntó Cris, levantando una ceja
¡Claro! Ni se te ocurra – respondió Julián incrédulo.
Entonces también sentirás mis dedos y mis labios. Habiendo vida sensible tenemos todo lo que hace falta - apuntó Cris, divertida.
Poder abrazarte, sentir tu piel y que me permitas explorar tu cuerpo, es el encuentro más bonito que haya podido soñar.
Rieron. Se abrazaron. Se amaron.
Y en medio de ese calor sin nombre, Julián descubrió que la intimidad, tan idealizada y confundida con el simple acto, era, a su edad, más verdadera que nunca.
Cuando despertó al amanecer, con la luz filtrándose entre las cortinas, Cris dormía a su lado. Julián la observó y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado el cierre perfecto para un ciclo que creía inconcluso.
Y aunque Elena siempre tendría un lugar en su memoria ahora era Cris quien vivía en su presente. No como un reemplazo. Sino como quien llega cuando el alma está lista para mirar de frente y sin miedo.
El tiempo, con su paciencia implacable, fue difuminando los contornos del escándalo, los cuchicheos en la ciudad se fueron apagando. Lo que quedó fue una historia profundamente humana.
Julián siguió visitando la casa de Cris. A veces se quedaba días, a veces semanas. Había entre ellos un amor silencioso, sin promesas. Solo dos personas que se habían reencontrado. No se debían nada. Solo vivían disfrutando de ese vínculo sin explicación que une a los seres humanos.
Julián solía sentarse frente al mar al salir del consultorio. Llevaba consigo una pluma y un cuaderno, donde escribía su historia. No para publicarla, ni para que alguien la leyera. Escribía para sí mismo. Era su mejor terapia.
Cuando terminó, cerró el cuaderno, sonrió y pensó que no habría querido una vida diferente. Ni más fácil, ni más lineal. Sino exactamente así: imperfecta, llena de desvíos, de pérdidas, pero rica en momentos que, como ciertos besos o ciertas miradas, justificaban toda una existencia.
Tina Villar