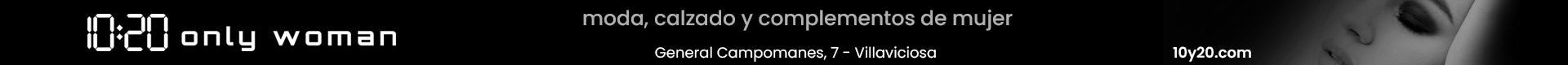“La vida en un segundo” - Relato de Tina Villar
Esa mañana de domingo Nuria deambulaba ociosa sin rumbo fijo por la aldea. Se sentó en el muro que bordeaba la iglesia, en la zona cuya vista se abría a los campos de trigo. Le gustaba sentir el viento cálido del sur en la cara. A esa altura del verano el aire se movía pesado, cargado de aroma a lilas y amapolas.
Llevaba tanto tiempo viviendo fuera de aquel rincón olvidado que se sentía extraña en su propia casa. De repente fue invadida por la nostalgia de aquel tiempo en que retozaba feliz, a pesar del difícil empedrado del pavimento, y llegaba a casa de los abuelos en un pis pas. Allí siempre era bienvenida.
Compró chocolate en la pastelería de la plaza y se encaminó cuesta arriba, hacia donde vivían el abuelo Tomás y la abuela María.
La casa se alzaba en lo alto de un cerro, separada del resto del pueblo por un camino angosto y siempre embarrado. En invierno, las ruedas del viejo carro se hundían hasta los ejes, y en verano, el polvo seco se pegaba a la piel como si nunca quisiera irse. A pesar de las condiciones, ellos jamás consideraron mudarse. Aquel pedazo de tierra era suyo, como lo era también su historia.
Nuria encontró a su abuela cocinando estofado de carne, como cada domingo. La estampa era digna de un cuadro surrealista. Mientras la torta de maíz se cocía lentamente sobre la chapa de la cocina de leña, la abuela María atendía el guiso con la mano derecha mientras sujetaba un paraguas con la izquierda. Ese invierno el viento había movido las tejas, dando lugar a una gotera que, dependiendo de la fuerza del agua, algunos días podía ser una catarata. Aún nadie había ido a repararla.
Hundido en su sillón, cerca del fuego, estaba el abuelo Tomás. Pasaba las horas mirando el trozo de paisaje que alcanzaba a ver a través de la ventana.
Había sido un hombre fuerte, una figura temida y respetada en la mina de carbón donde trabajó durante más de treinta años. Las jornadas subterráneas lo convirtieron en una sombra de lo que fue. Sus pulmones, ennegrecidos por el polvo, eran ahora una cárcel. Respirar le dolía. Levantar un cubo de agua, atarse los zapatos, incluso hablar más de unas frases seguidas se había convertido en una tarea agotadora. Su voz, una vez firme, se quebraba con facilidad, como si cada palabra arrastrara consigo un poco más de vida.
La abuela María, por su parte, no sabía de descanso. Estaba en pie antes de que el gallo cantara: recogía los huevos del gallinero, alimentaba a los cerdos, ordeñaba la vaca, limpiaba la cocina, regaba el huerto y preparaba el pan. Era una mujer pequeña, pero con una energía incansable.
Y aun así, entre tarea y tarea, encontraba tiempo para satisfacer las necesidades de Tomás, que eran tantas como innecesarias. María, el café está muy frío, decía él, aunque no lo hubiera probado. María, este pan está duro. María, ¿dónde está mi bufanda azul?, la que me regalaste para mi cumpleaños. Ella no contestaba con reproches ni quejas. Solo suspiraba, le acomodaba la bufanda, que ya tenía puesta, y murmuraba algo entre dientes mientras regresaba al gallinero o a la cocina, o a donde la vida la llamara.
Tomás solía quedarse dormido. María lo observaba durante unos minutos, con las manos apoyadas en el delantal. Su rostro curtido se ablandaba un instante. Sabía que el hombre que roncaba allí no era solo el viejo terco y quejumbroso que le pedía tonterías. Era también el joven minero que una vez le escribió cartas de amor, negras de carbón, el que le pidió casamiento bajo un paraguas agujereado una tarde de lluvia, y el que, aunque no lo dijera, la necesitaba como se necesita el aire que a él le faltaba.
Pasa, niña mía – dijo la abuela al ver llegar a Nuria. Siéntate y cuéntale a tu abuela a qué viene esa cara de circunstancias – dijo María.
Nuria vació en los oídos de su abuela los dolores de su corazón: La vida estresante de la ciudad, las largas jornadas de trabajo, el sueldo que no alcanzaba, el novio que aplazaba llevarla a casa de los padres para cuando fuera el momento propicio, que nunca llegaba.
Y tú, abuela, porque estás triste hoy?
Hoy se cumplen veinte años desde que se fue Tomasín – respondió María.
La abuela María elevó la mirada y un segundo después su mente recorría como en una letanía los dolores propios. De los hijos que parió solo dos vivían. El padre de Nuria, que era el más pequeño, era el único que se había quedado cerca.
Marino quedó sepultado bajo un derrumbe en la mina donde sustituyo a su padre a cambio de un escueto jornal. El cuerpo quedó tan maltrecho que el mismo sepulturero bajó hasta la galería y recogió los restos para llevarlos hasta el cementerio. No hubo misa de cuerpo presente, solo un responso junto al hueco de tierra recién removida acompañado por las gentes del pueblo que sintieron la muerte del chaval como si fuera de su propia familia.
Tomasín, el hijo mayor, se fue a hacer las américas y nunca volvió. El día que se fue se sacudió el polvo de las abarcas y juró que nunca más llevaría los pies cubiertos de barro. Muchos años después envió una carta formal y una foto donde se le veía rodeado de una mujer de piel muy blanca y dos hijos que a buen seguro no hablaban el idioma de su padre y nunca conocerían a la abuela María y al abuelo Tomás.
Poco se hablaba ya de Tomasín en el pueblo, aunque de vez en cuando su nombre flotaba en alguna sobremesa, como un susurro cargado de oscuridad. Había sido un muchacho serio, de pocas palabras pero con una mirada intensa, de esas que parecen arder por dentro. Era el orgullo de la familia hasta que ocurrió aquello que nadie se atrevía a nombrar en voz alta.
Tomasín se había enamorado. Pero no de una moza del pueblo, ni de alguna joven de buena familia. No. Su corazón, terco y joven, había escogido el objeto más impensado de su afecto: Enriqueta, la hermana menor de su propia madre.
Ella era apenas unos años mayor que él, con una belleza serena y un carácter firme. Había regresado al pueblo tras estudiar en la ciudad, llevando consigo el aire de quien ha visto más mundo. Para Tomasín, fue como ver bajar a una estrella del cielo. Se enamoró con la fuerza ingenua de quien ama por primera vez, y con el silencio temeroso de quien sabe que ese amor ya viene herido de muerte.
Un día, incapaz de callarlo más, Tomasín le confesó su amor. Lo hizo torpemente, con los ojos húmedos y el corazón desbocado. Pero Enriqueta no vio ternura en su gesto, solo horror. Lo llamó morboso, insano e incestuoso. Le dijo que no volviera a acercarse a ella nunca más, que olvidara lo que sentía, que no todo lo que arde es amor, y no todo amor merece ser vivido.
Dicen que Tomasín no respondió nada. Que se quedó mirándola largo rato, como si intentara grabarse su rostro para siempre, y luego se fue sin mirar atrás. A los pocos días se enroló en un barco rumbo al Nuevo Mundo. Juró que no volvería jamás.
Y cumplió su palabra.
En el pueblo cuentan que le escribía a Enriqueta cartas de amor que expresaban su dolor cuando le llegó la noticia: Enriqueta se había casado en la ciudad con un abogado - un hombre mayor, serio, y sin duda ajeno al fuego que alguna vez consumió a Tomasín.
La tos del abuelo Tomás devolvió a la abuela María a la realidad. Se acercó a él, lo cubrió con una manta y volvió a sus quehaceres. Afuera, el polvo de la siega flotaba en el aire, pero en la casa, aunque humilde, reinaba un calor de esos que solo el cariño silencioso puede encender.
Nuria volvió a casa dando un paseo lento. Algo se agitó en su interior después de oír las historias de su abuela.
Años más tarde, cuando la vida ya se había llevado al abuelo Tomás con la misma calma con que cae una hoja seca en otoño, María quedó sola en la vieja casa. Las visitas se hicieron esporádicas, la familia más distante y el tiempo, cruel, empezó a desdibujarle los recuerdos.
Pero Nuria llevaba en la sangre una mezcla inquieta de curiosidad y ternura. Siempre había escuchado hablar en voz baja de Tomasín, su tío perdido, el que se había ido a hacer las Américas, como decían los mayores, y del que solo quedaba una fotografía donde apenas se le reconocía.
Movida por un impulso que ni ella misma comprendía, Nuria decidió cruzar el océano. Lo buscó durante semanas, indagó en archivos, preguntó en tabernas, y al fin lo encontró. Vio a un hombre de aspecto serio y rostro curtido que al oír su nombre con acento español miró a la joven que lo pronunció como si estuviera viendo a un fantasma. La joven era el vivo retrato de su madre.
Tomás hijo vivía en un buen barrio con una mujer rubia de ojos azules y dulces y dos hijos que nunca habían oído hablar en castellano.
Cuando Nuria les habló de la abuela María, de la casa vacía, del silencio que ahora habitaba los pasillos que un día resonaron con risas, algo se quebró dentro de Tomasín. No era solo la culpa. Era la nostalgia, el amor mal enterrado, el nombre de su madre pronunciado por la voz de su propia sobrina.
Volvamos. Aun no se ha ido porque te espera, aunque no lo sepa – dijo Nuria
Llegaron al pueblo una tarde dorada, cuando los campos brillaban. Los vecinos salían a mirar sin disimulo la caravana de rostros desconocidos. Nadie reconoció a Tomasín hasta que él mismo dijo, casi en un susurro, su nombre. Fue como abrir un sarcófago sellado: el pasado se desbordó como un río.
Cuando llegaron a la casa, la abuela María yacía en su lecho, con los ojos cerrados y la respiración como un hilo. Al sentir las pisadas, murmuró algo. Y cuando Tomasín se acercó, se arrodilló junto al lecho y le tomó la mano con la torpeza del hijo que ha soñado mil veces ese gesto, ella abrió los ojos.
¿Tomasín? - susurró incrédula. ¿Eres tú? ¿O es que ya estoy del otro lado?
Él lloraba. No podía hablar.
No, madre - dijo él, besándole la mano. Soy yo. Soy real.
María murió al amanecer, con una sonrisa tranquila, como si al fin hubiera cerrado el círculo. Como si el hijo pródigo no hubiera estado nunca lejos.
Y desde entonces, en el pueblo, se cuenta que la madre no murió de pena, como algunos temían, sino de alegría.
Tina Villar