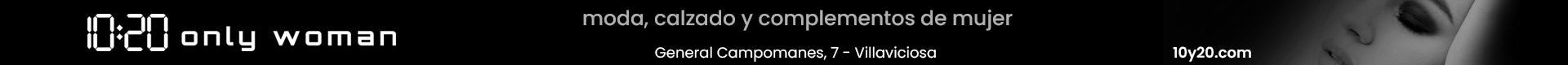Lucecitas para las Almas – Colaboración de Tina Villar
Juana repasaba en su mente una y otra vez el nombre de sus difuntos. Había perdido a tantos seres queridos que ya no era capaz de recordarlos a todos.
Cada año, la noche del primero de noviembre encendía lamparitas por sus almas con el deseo y la esperanza de que estuvieran en algún otro lugar menos penoso. Una lucecita por cada una de las personas que tanto habían significado en su vida.
El ritual era sencillo, colocaba cuidadosamente sus fotos alrededor de un cuenco en el que vertía agua y un generoso chorro de aceite, e iba encendiendo la mecha de los pequeños trozos de cartón impregnados de cera que al ser depositados flotaban como barquitos a la deriva. Con cada pequeña llama que encendía, Juana rezaba un Ave María. Situaba el cuenco sobre la repisa de la chimenea y se iba a dormir con una profunda sensación de ligereza y paz
Cuando perdió a su madre, siendo aún niña, su abuelo le aseguró que si mantenía la viva imagen de aquellos que amaba en la cabeza y en el corazón, sentiría su presencia, incluso la de aquellos que ya se habían ido.
Juana volvió a contar las lamparillas: por mi madre, por mi padre, por mis dos hermanos que fallecieron siendo niños, por mi hijo menor, por Fermín, que fue un buen padre. Y continuó enumerando nombres hasta finalizar.
No había duda, le faltaba una. Había olvidado comprar la lucecita que encendía por la pobre Margarita, aquella vecina que tantas veces vino en su ayuda cuando a Fermín le tocaba trabajar en el turno de noche y alguno de los niños había enfermado.
Poco podía hacer, dada la hora, para conseguir la llamita que le faltaba en aquel pueblo que pasadas las diez era como si sumiera en el olvido. Lo primero que haría al día siguiente sería comprar una vela que encendería por el alma de Margarita – pensó.
Juana se acostó temprano, como de costumbre, pero en esa ocasión no sintió la sensación de paz que invariablemente acompañaba a su particular rito de la noche de difuntos. Dio vueltas en la cama durante horas y no consiguió dormir hasta bien entrada la madrugada.
Dormía con un sueño inquieto cuando de repente sintió un peso sobre su vientre. Abrió los ojos y el horror se apoderó de ella. Se le heló la sangre al ver que sentada a horcajadas estaba Margarita, que le golpeaba y abofeteaba con saña. No era difícil reconocer la faz de Margarita, su nariz respingona y su boca pequeña eran bien familiares a Juana. La diferencia era que en el lugar donde deberían estar los amorosos ojos castaños de
Margarita había dos cuencas vacías, dos abismos de insondable negrura de los que emanaba un hedor pestilente, que amenazaban con engullirla.
Juana despertó empapada en un sudor frío. Miró el reloj despertador y comprobó que eran las cuatro. Aún conmocionada por lo que, a todas luces, debió ser un mal sueño, buscó la manera de resarcir a la pobre Margarita. Allá donde estuviera había considerado la omisión como una falta imperdonable.
Juana recordó que en el trastero había un candil. Se levantó y rebuscó entre los trastos olvidados hasta que dio con él. Lo llenó de aceite y con un trozo de algodón improvisó una mecha. Mientras encendía el candil, en caso de que a Margarita se le ocurriese volver a perturbar su sueño, además del Ave María le rezó un Padre Nuestro de propina.
Volvió a la cama, esta vez con su acostumbrada sensación de paz y la lección aprendida. No se juega con el alma de los difuntos.
Cuando despertó a la mañana siguiente encontró en la almohada uno de aquellos palitos de regaliz que Margarita solía traer de regalo a los niños cuando volvía de la feria…
Cuentan los vecinos, que años después de que Juana se fuera de este mundo, la noche de difuntos podía verse a dos mujeres asomadas a la única ventana que quedaba en pie de la casa en ruinas que le perteneció en vida.
Tina Villar