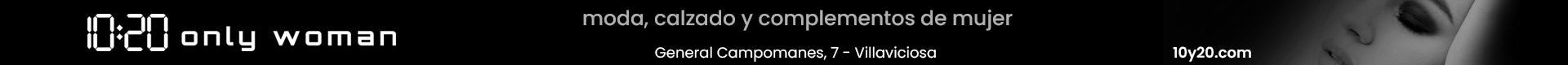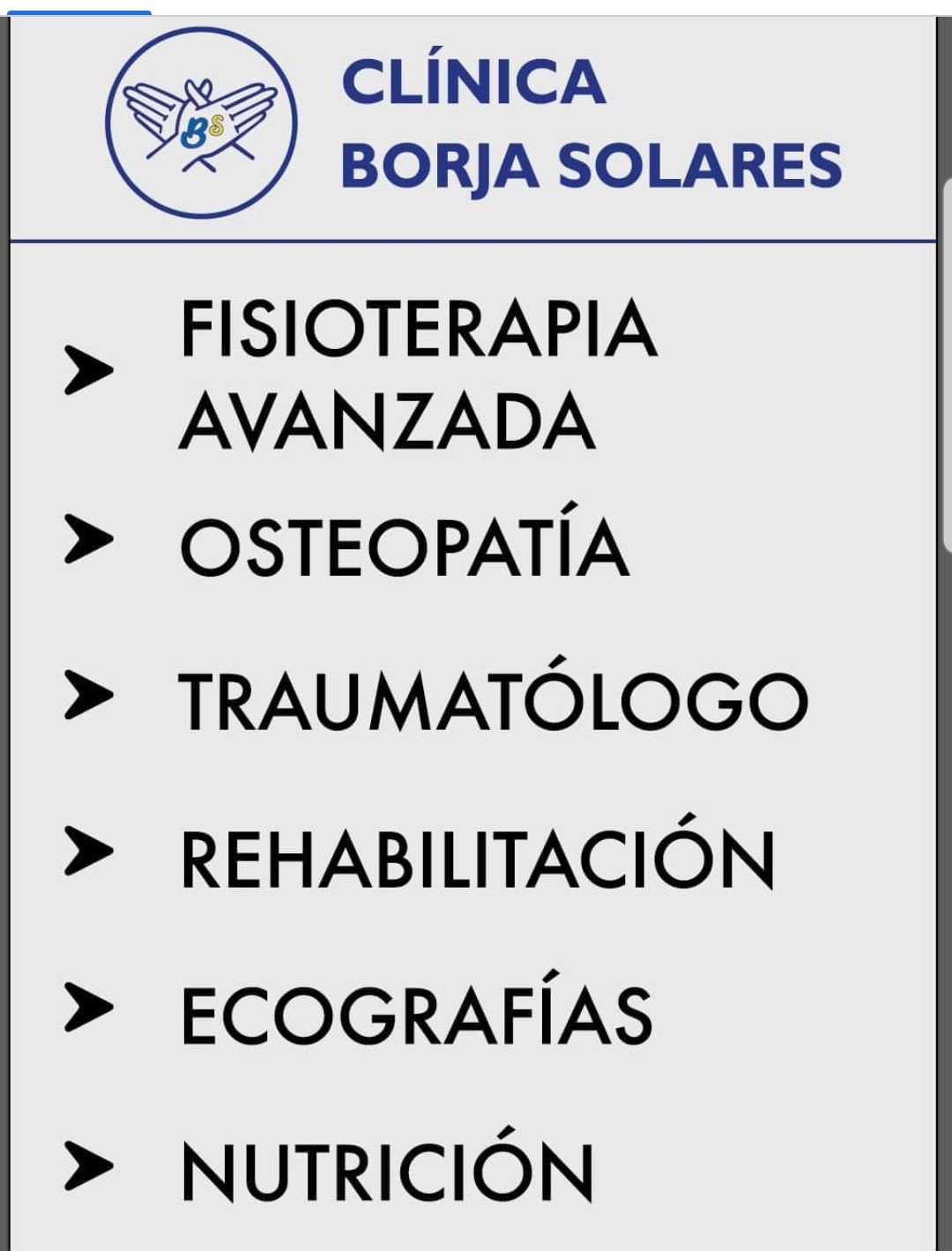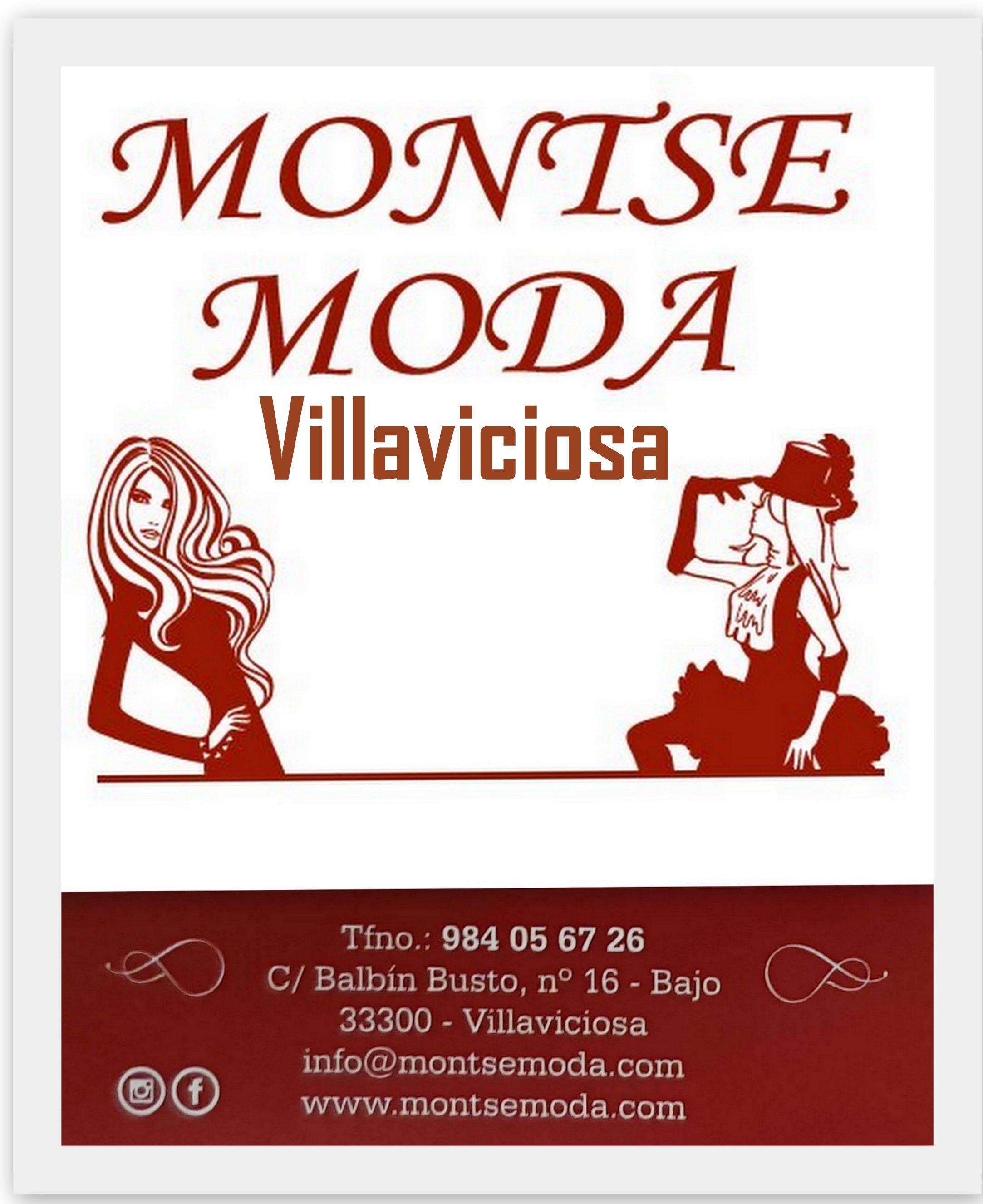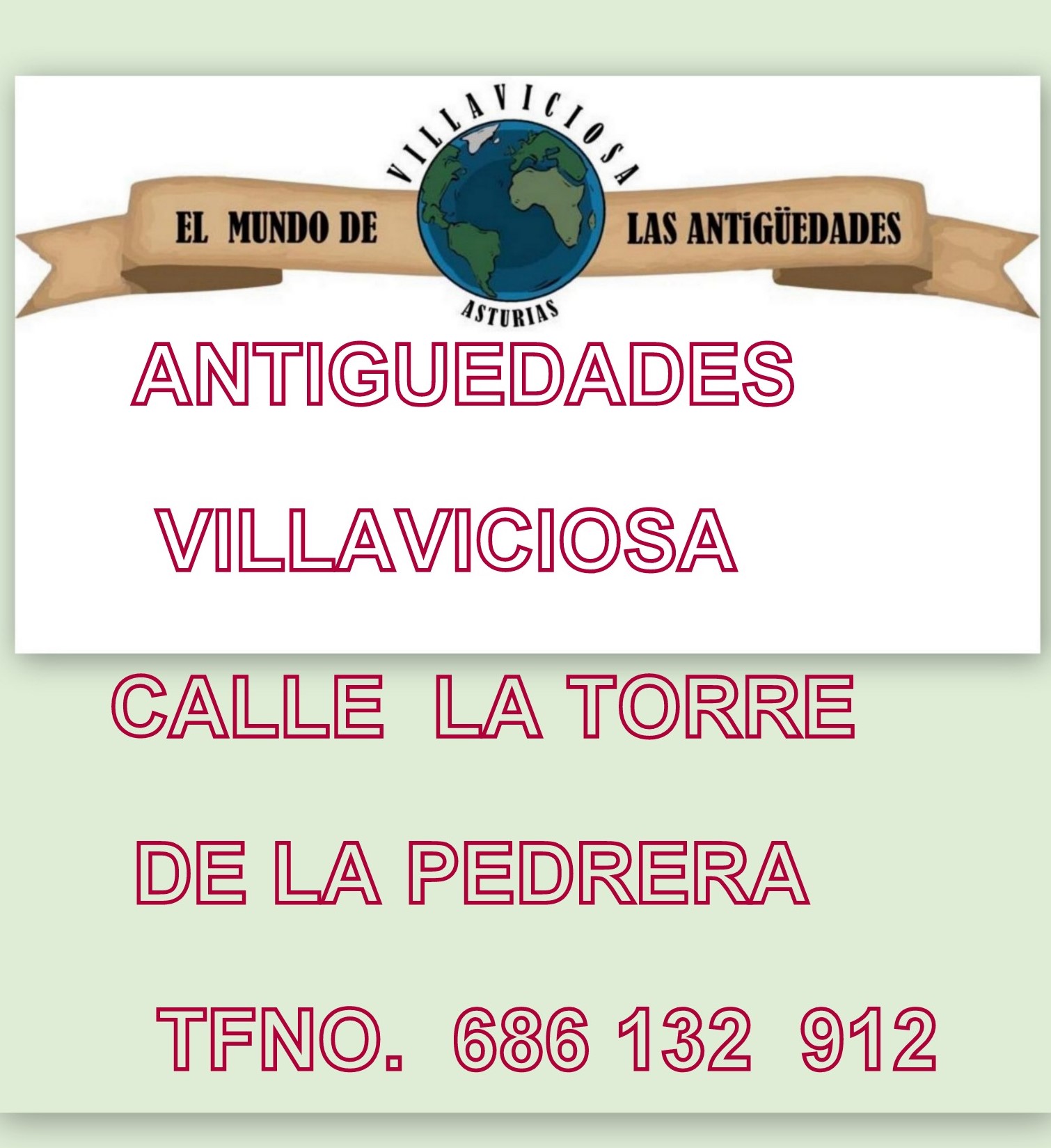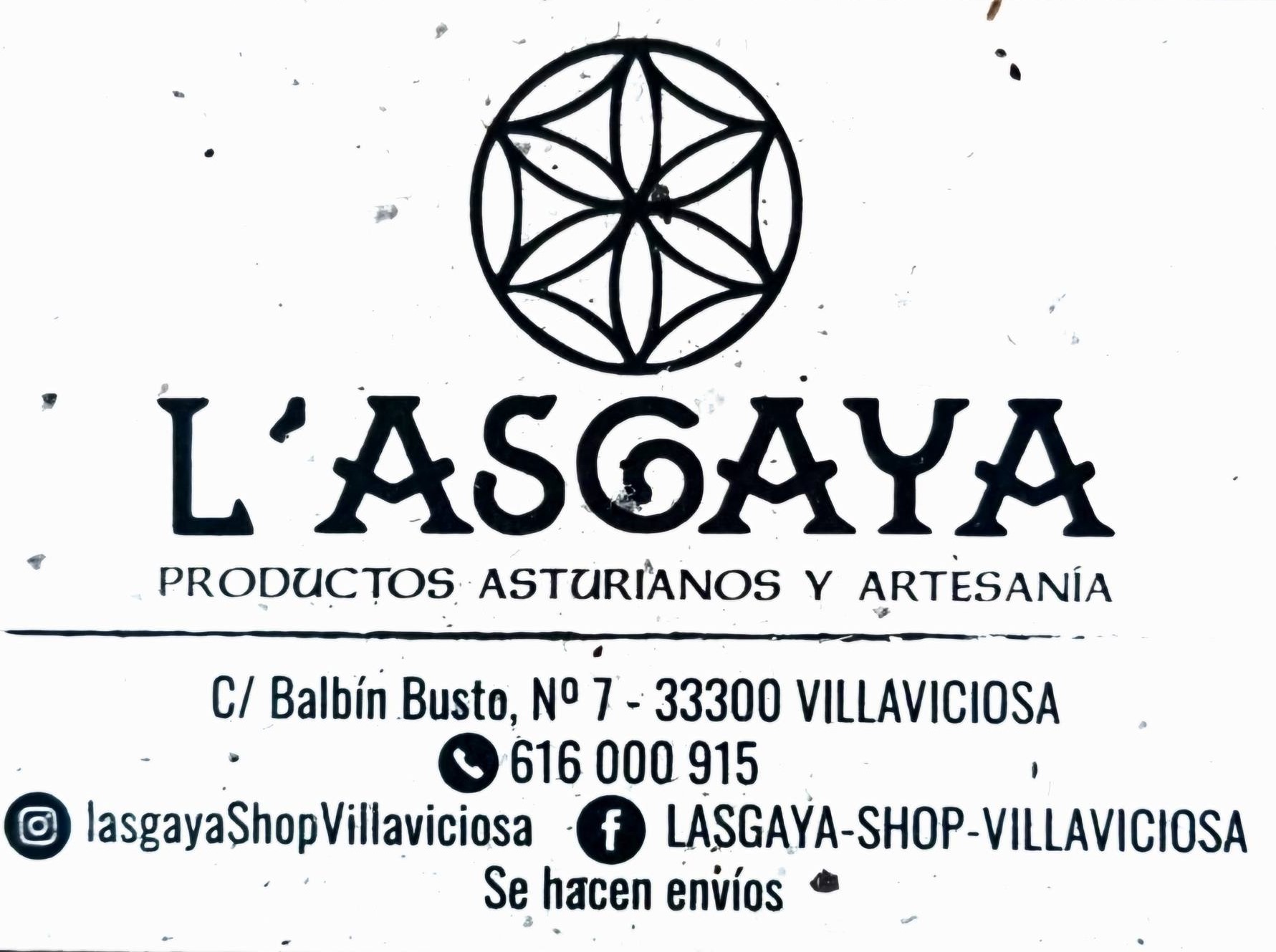Fotos. Con pregón de Andrés Martínez Vega dio comienzo la Semana Santa 2025 de Villaviciosa
La iglesia Parroquial de Villaviciosa acogió el acto de lectura del solemne pregón con el que se da inicio a las celebraciones de la Semana Santa maliayesa.

Nuria Sánchez presentadora del acto y Cuarteto de Cuerda
El acto fue conducido por Nuria Sánchez directora de Maliayo Teatro, quien presentó al pregonero Andrés Martínez Vega. Subdirector del Real Instituto de Estudios Asturianos, RIDEA e historiador del arte. Martínez Vega señaló “Es para mi un honor dar el pregón de la Semana Santa de Villaviciosa….. (VEIS PREGON COMPLETO AL FINAL DE ESTA NOTICIA)


Además del mayordomo de la Cofradía Jesús Nazareno Nicolás Rodríguez Martín, el acto contó con la presencia del alcalde Alejandro Vega Riego, el párroco Gonzalo José Suárez; además de otras autoridades, cofrades y numerosos feligreses que llenaron el templo
Todos invitaron a participar de una Semana Santa “testimonio vivo de historia e identidad de Villaviciosa, que cuenta con gran relevancia artística, riqueza cultural, que sobresale por la emotividad de sus actos y procesiones”, destacaron

Pregonero, mayordomo y párroco
Nicolás Rodríguez tuvo palabras de agradecimiento para todos los que colaboran con la Cofradía y Semana Santa y felicitó por sus nombramientos a Cofrade de Honor y colaboradoras del "Homenaje de Agradecimiento". “Animamos a vecinos y visitantes a participar y unirse a unos actos y experiencia espiritual y cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos en Villaviciosa con actos de intensidad, profundidad y fe", dijo entre otras palabras

Tras pregón y saludas, tuvo lugar uno de los momentos más esperados de la celebración con el nombramiento del Rvdo. D. Agústín Hevia Ballina como Cofrade de Honor de la Cofradía Jesús Nazareno de Villaviciosa. “Los estudios y artículos de Agustín Hevia Ballina son imprescindibles para el conocimiento de la más que tricentenaria historia de nuestra Cofradía y por consiguiente de la Semana Santa de Villaviciosa. A este estudio y divulgación ha dedicado una parte importante de su vida”, resaltó el Mayordomo Nicolás Rodríguez en la entrega del título

Hevia se mostró muy agradecido diciendo, “Estoy muy emocionado porque no me esperaba este nombramiento. Me siento muy honrado y quiero expresar mi agradecimiento y dar las gracias a la Cofradía y cofrades. Muchas gracias a todos y a Villaviciosa”, dijo Hevia emocionadísimo al recibir de manos del Mayordomo Diploma con las iglesias y el Nazareno y una escultura, reproducción de la Alegoría de la Fe en bronce que corona el Santo Sepulcro.

María Josefa Mieres, Teresa Mateos, Aurora Gancedo, Agustín Hevia, Nicolas Rodriguez, párroco Gonzalo José Suárez, pregonero Andrés Vega, Maria Dolores Berros de la Cofradia
Además la Cofradía, realizó un emotivo “Homenaje de Agradecimiento” a María Josefa Mieres Miravalles, Teresa Mateos Sánchez, y Aurora Gancedo García, “por su callada colaboración y por estar siempre disponibles a las necesidades de la Cofradía”- Todas se mostraron “muy agradecidas porque no nos lo esperábamos” dijeron al recibir placa conmemorativa y ramos de flores

![]()
Detrás Nuria Sanchez presentadora acto, Izda detrás José Manuel Rodríguez responsable del concurso en la cofradía y el párroco Gonzalo Jose Suárez y niños ganadores del Concurso de Dibujo
En el acto tuvo lugar también la entrega de premios del XVI Concurso de Dibujo Infantil «Cofradía de Jesús Nazareno». Los premiados fueron en categoría A primer premio para Celia Pando Alonso, el segundo para Claudia Camila Sagastume Pérez; en categoría B la ganadora fue Amelia Meana Prieto y el segundo premio para Jorge Fernández Crespo; en categoría C el primer premio se lo llevó María Menéndez Montes; y Lucas Álvarez Miranda el segundo; en categoría D el primer y segundo premio fueron para Ángela Rodríguez García y Cristina San Martín Argüelles; Sofía López Solís recibió también una Mención Especial

El acto y su colofón tuvo el acompañamiento musical de Cuarteto de Cuerda

PREGÓN SEMANA SANTA. VILLAVICIOSA 2025. (Pregón completo y video infeeior)
Andrés Martínez Vega
Doctor en Historia Medieval

Andrés Martínez Vega
Reverendo Sr. Cura Párroco de esta Iglesia de Santa María de la Anunciación
Señor D. Nicolás Rodríguez Martín, Mayordomo de esta histórica y centenaria cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Hermanos Cofrades
Excelentísimo Sr. Alcalde de este concejo de Villaviciosa
Autoridades Civiles y Militares, amigos, vecinos todos:
PAZ Y BIEN
Con esta sencilla y humilde expresión franciscana, que aún parece resonar bajo estas centenarias bóvedas, y con la emoción contenida que me causa dirigirme a todos Vds., precisamente, ante este monumental mural de la Anunciación de la Virgen, quisiera agradecerles su asistencia y el honor con que me habéis distinguido al ofrecerme la posibilidad de poder narraros, a modo de pregón, mis experiencias y averiguaciones respecto a esta Semana Santa, no como lo hiciera nuestro recordado Alejandro Casona cuando siendo aún niño «temblaba bajo su túnica en una lejana Semana Santa de Villaviciosa», si no con la madurez de quien se acercó a ella, coincidiendo con mi etapa profesional en esta villa, con los ojos escrutadores que le permitieron considerarla como la Semana Santa por excelencia de Asturias, y no sólo por la riqueza plástica que exhibe año tras año; si no por su antiguo itinerario, camino de los cuatrocientos años; y por el testimonio de fidelidad de un pueblo durante tantos siglos para mantener esa tradición religiosa, que celosamente custodiais los anónimos cofrades, transmitiéndola a vuestros hijos, que como savia nueva revitalizan el numeroso grupo que formais esta Hermandad, un hecho antropológico realmente digno de estudiar
A todos vosotros, por tanto, mis palabras de hoy y mi expreso reconocimiento
Como todas las primaveras, que diría Antonio Machado, entre marzo y abril, y tal es el comportamiento en todo el orbe católico, celebramos los misterios de la Pasión, Muerte, Sepultura y Resurrección de Nuestro Señor. Es habitual que a pesar de ser fiesta movible nos preguntemos: Cuando cae este año la Pascua?, Nuestra respuesta casi siempre es la misma: Este año cae muy pronto, o muy tarde; pero pocas veces nos preguntamos el por qué de esto, que en principio parece una anomalía.
No es así, el calendario litúrgico de la Iglesia católica se enmarca en varios ciclos y dentro de estos hay fiestas fijas y variables. La principal del ciclo de Pascua es la fiesta de la Pascua de Resurrección, que siempre se celebra el domingo posterior a la primera luna llena del equinoccio de primavera. Así viene siendo durante siglos, tal como nos lo representan e interpretan en sus lienzos los numerosos artistas, que en toda la historia de la pintura universal, desde el románico al barroco y a la actualidad, representan la escena de Jesús en el Huerto de los Olivos en un ambiente oscuro y tenebroso, tan sólo iluminado por la enorme luna llena que suele dibujar su silueta, la de un hombre apesadumbrado y afligido.
Llegó, asi pues este año, como en siglos atrás, el momento de que en esta tierra de belleza sin igual y de probada religiosidad, cual es este concejo y villa de Villaviciosa, se ponga en marcha aquél precepto temporal y universal para celebrar la Semana Santa.
Guardiana de esta tradición será, en efecto, la cofradía que hoy aquí nos ha convocado, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que según he podido comprobar en la documentación conservada siempre fue rigurosa en conjugar con la mayor fidelidad posible los tiempos y los cultos o actos procesionales; consta así como la procesión de la Soledad debe celebrarse, por la mañana, entre luz y luz, al amanecer; a la hora nona, hacia las tres de la tarde, en recuerdo de la hora aproximada de la muerte de Cristo, se celebrará un acto litúrgico; y en los maitines del Viernes Santo se cantara el Oficio de Tinieblas, que se realizará en el templo con todas las luces apagadas, estando encendidas únicamente las 15 del tenebrario, un candelero con forma de triángulo en cuyos lados se colocaban 14 velas, once por cada apóstol, excluido Judas; tres en recuerdo de las tres Marías y un cirio en el vértice superior representando a María, madre de Jesús, y a Cristo. La ceremonia empezaba con un Benedictus y el rezo de un salmo tras de lo cual se apagaba una vela; así sucesivamente con cada vela hasta que sólo quedaba encendida la vela más alta que representaba al propio Cristo.
Era habitual en algunas parroquias asturianas, y en esta misma parroquial de Villaviciosa, que al apagarse este último cirio se entendiera como el momento de la muerte de Cristo por lo que los asistentes al oficio hacían gran estruendo con carraques y matraques e incluso con palos, golpeando el suelo para simular el terremoto y estruendo que se había producido, según el texto evangélico de San Mateo, a la muerte del Señor.
Este ceremonial religioso ya forma parte de un depurado ritual propugnado por los valores de la Devotio moderna, en los que la religiosidad y la espiritualidad se manifiestan profundamente cristocéntricas, adquiriendo un notable protagonismo iconográfico los relatos de la vida de Jesucristo, particularmente las escenas relativas a su Pasión y Muerte.
Paralelamente la literatura espiritual barroca invitará a los fieles a acercarse a los misterios de la humanidad de Jesucristo y al sacrificio de la cruz por los caminos de la meditación, la contemplación y la escenificación de esas escenas de Pasión que esta cofradía saca a la calle como un recurso catequético para los fieles -El Encuentro, El Desenclavo, El Santo Entierro, La Soledad- polarizando el sufrimiento de Cristo en un sentimiento religioso propio, que exalta las prácticas penitenciales y deja profundas huellas, tal como desde siglos atrás las dejó en el arte y en la poesía, como nos indica el popular soneto, atribuido por algunos a Santa Teresa,
No me mueve mi Dios para quererte
El cielo que me tienes prometido,
Ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
Clavado en una Cruz y escarnecido,
Muéveme ver tu cuerpo tan herido,
Muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
Que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
Y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
Pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
Está claro que la Semana Santa de Villaviciosa al margen de la institucionalización que, desde finales del siglo XVII, se consolida con la fundación en 1668 de esta cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, tiene unos profundos antecedentes que hunden sus raíces en tiempos medievales. Las referencias a la presencia de penitentes, adscritos al hospital de peregrinos del Sancti Espíritus, que desfilan flagelándose en las procesiones del Jueves Santo por las calles de la Villa, tal como nos dio a conocer, entre otros el Cornista Oficial de este concejo, don Miguel González Pereda, nos remonta a los lejanos tiempos bajomedievales, que coincidirían con el establecimiento del Cister en las cercanas tierras de Valdediós. La participación activa de estos monjes blancos en la creación y construcción de la nueva Puebla, su presencia en el nuevo templo del recién creado villazgo en el que les corresponde el « beneficio» junto con el pueblo; y lo que me parece más importante, el logro de ponerlo bajo las significativa advocación plenamente cisterciense de Santa María, Santa María del Concejo, nos puede indicar hasta que punto fue profunda la labor catequética y evangelizadora de estos bernardos, que impregnan muy pronto la mentalidad devocional de la nueva sociedad maliayesa.
No debemos olvidar que el citado hospital del Sancti Spiritus es una fundación de la recién establecida comunidad de monjes en aquél cercano y bendito valle sagrado, en donde se verían obligados a dispensar la hospitalidad que imponía el artículo LIII de la Regla de san Benito. Como en la generalidad de casi todos los monasterios esta función hospitalaria la ejercen, en ocasiones, lejos de la abadía en núcleos de población importantes, nacientes como es el caso de esta villa, o en vías o pasos muy frecuentadas por caminantes; en este caso suponemos que entre otros estarían los peregrinos jacobeos. Con esta medida lograban el cumplimiento de la Regla y, además, conseguir que el espacio de la abadía se mantuviera en soledad, como el microcosmos rodeado de muralla y representando la ciudad de Dios; en definitiva, como el ámbito del fugat mundi, apartado del mundanal ruido; aunque también dispensaban auxilio a quienes se acercaban, teniendo a un monje al frente de la dependencia hospitalaria.
Un converso o hermano lego, sin embargo, sería el que dispensaba el auxilio fuera de los límites de la abadía, como pudo ser el caso del hospital que mantenían en la Villa; que, por cierto, no es un caso único pues el monasterio leonés de San Pedro de Eslonza también tenía en la villa de Infiesto un hospital de peregrinos fundado, precisamente, en esta localidad que era el paso obligado para sus dominios territoriales en Maliayo, concretamente en San Miguel del Mar, en cuya iglesia parroquial disponían del patronato y presentación.
La presencia de penitentes y flagelantes, por tanto, en aquellas primitivas Semanas Santas de la Villa considero que están estrechamente relacionadas con el modelo penitencial cisterciense, transmitido a través de sus enseñanzas y de su presencia. La práctica de penitencia pública comenzó a generalizarse en Europa a partir del siglo XIII y tras las reflexiones de San Anselmo, monje benedictino y, fundamentalmente, de San Bernardo, figura clave del Cister.
Serán, precisamente, a raíz de las meditaciones y fervorosa actividad de este santo sobre la Pasión de Cristo cuando se iniciará la valoración de la dimensión humana de Jesús, y se impulsará enormemente la devoción por su Pasión; especialmente por las Cinco Llagas, aspecto que también contempló y compartió San Francisco; y que los bernardos recuperan con su retorno a las fuentes primitivas y con prácticas que incluían la flagelación o el uso de ropas ásperas que hieran el cuerpo, fruto de lo cual es su propio hábito blanco, confeccionado con lana áspera, tal cual, sin teñir ni tratar, lo que les identificará como monjes blancos, y con lo que ofrecen un testimonio muy subliminal de lo que es el sufrimiento, la mortificación y la flagelación, al modo del padecimiento de Cristo.
¿Puede extrañarnos, por tanto, la presencia de devotos y fieles flagelantes en el hospital que la abadía regía en la Villa?. ¿No está estrechamente vinculada esta penitencia al fenómeno penitencial cisterciense, y sus orígenes no es razonable relacionarlos con la evangelización y catequética dispensada por estos monjes blancos desde el momento en el que se establecen en Valdediós?.
Particularmente no me cabe la más mínima duda porque este caso de Villaviciosa, se constata en otras latitudes peninsulares, y personalmente pude comprobarlo. Siendo muy joven profesor destinado en Zamora pasaba muchas tardes a la sombra de las monumentales ruinas de la abadía cisterciense de Santa María de Moreruela, la primera gran casa que el Cister funda en España en el siglo XII.
Un buen compañero y amigo de claustro sabía de este interés mio por la orden cisterciense. Transcurridos algunos cursos me propuse trasladarme a Asturias y al enterarse me pidió que me quedara a disfrutar de la Semana Santa zamorana, la mayor manifestación de arte y devoción que en mi vida he vivido. Donde la religiosidad y el silencio hieren el alma; lo nunca visto ni sentido.
Pues bien, en la madrugada del Viernes Santo, hacia las 4 de la mañana, salimos en coche hacia la comarca de Aliste, a un pueblo perdido en la sierra de la Culebra, de donde eran sus antepasados y del que no considero oportuno indicar su nombre por respeto al anonimato que sus vecinos reclaman para llevar a cabo las prácticas litúrgicas del Jueves y Viernes Santos. En efecto, no hacen públicos ni los horarios de culto, que son un secreto solo compartido por los vecinos y para los muchos familiares que acuden en esas fechas al pueblo desde las distintas zonas de residencia, incluso, a participar en el acto.
En plena oscuridad, sobre las 5 de la mañana del Viernes Santo salían del templo parroquial con la característica sobriedad castellana y un silencio sepulcral, una línea de hombres penitentes, vestidos de sayón blanco, con la espalda descubierta, capuchón romo y látigo de cuerda anudada en la mano, que siguen a una gran Cruz, entre filas de mujeres de negro con capa zamorana y cirio en la mano.
Sólo el ruido del viento se oía y la emoción de los muy pocos que nos habíamos infiltrado en aquella ceremonia de tradición centenaria. El recorrido, por las afueras del pueblo, era acompañado en algunos tramos en los que se detenía la procesión para rezar las distintas estaciones del Vía Crucis, por el cántico del Miserere y otros cánticos quejumbrosos en latín que hacían los participantes, mientras los penitentes azotaban sus espaldas con los látigos que portaban…
Impresionantes. Aquellas escenas despertaron en mi el interés en saber y profundizar en el conocimiento de aquella tradición y en las normas consuetudinarias que generación tras generación se transmitían como algo propio e identificativo de la pequeña comunidad vecinal.
No fue fácil obtener alguna respuesta satisfactoria, pues entraba en el ritual litúrgico guardar un silencio absoluto respecto a esta tradición, que solo se transmite entre vecinos; sin embargo, yo al ir acompañado de lo que ellos llamaban un «hijo del pueblo», es decir un descendiente de una familia de allí, logré comprobar que aquél Vía Crucis era una herencia cultual, según me dicen, de los monjes cistercienses. Pasada la Semana Santa el párroco me confirmó que así constaba en los libros parroquiales y en variados documentos de archivo; además, que el hábito blanco simbolizaba el hábito monacal característico de la Orden; y que el capuchón romo era una referencia a la mortaja y al sudario de Cristo.
Poco después, comprobé la presencia de la abadía de Santa María de Moreruela en la zona; una buena parte de su dominio territorial se localizaba en aquél ámbito geográfico en el que mantenían el patronato de numerosas parroquias y la propiedad y explotación de las numerosas minas de hierro y cobre que se asentaban en la sierra de la Culebra.
La influencia evangelizadora y catequética de los monjes blancos era evidente, al igual que en otros territorios por donde se establecieron, aunque sus huellas son inapreciadas, a veces, por la falta de un estudio de detalle de ciertos comportamientos devocionales que aún mantienen las comunidades que un dia tuvieron su influjo religioso.
Trasladar toda esta información a todos Vds. podría sugerirles la idea de que la Semana Santa de Villaviciosa ¿es la más antigua de esta región?. Particularmente, he revisado el historial de las cofradías asturianas y comprobé una cierta eclosión de estas hermandades durante los siglo XVII y XVIII, pero con anterioridad no logré ningún rastro documental que pudiera ponernos en guardia respecto a la historicidad del movimiento cofrade en Asturias, a no ser el localizado en el hospital de esta villa con sus flagelantes y penitentes.
Así pues, en el estudio de esta Semana Santa cabría distinguir dos épocas, la medieval y la moderna; y dos etapas, la influenciada por la religiosidad y espiritualidad cisterciense; y la que transmite el misticismo franciscano. Ambas etapas están también perfectamente delimitadas y reflejadas, incluso, en la planimetría urbana de la vieja puebla, correspondiendo al espacio amurallado lo que denominamos etapa medieval; y al espacio extramuros el de la nueva forma de entender la modernidad religiosa a cargo, fundamentalmente, de los franciscanos.
Ambos espacios, diferenciadores en otros tiempos, hoy, sin embargo, han recuperado la unicidad espacial para ofrecernos, tal vez por casualidad, el recorrido o itinerario procesional de esta Semana Santa, a modo de esas Vías Sacras que tanto desarrollo tuvieron por toda la geografía española a partir del siglo XVI, gracias a la difusión de los franciscanos.
¿No es realmente significativo el mismo recorrido urbano de vuestras procesiones? Desde la plaza San Francisco, por la plaza del Ecce Homo, a la plaza imperial pasando ante el convento de las orantes clarisas, esa comunidad que convive con vosotros desde que se funda esta cofradía, contemplando desde la rígida clausura que observan desde siglos atrás vuestras procesiones con las que colaboraron siempre al velar y mantener el ajuar cofrade, elemento identificador de esta Semana Santa y, consecuentemente, de esta villa. Es, pues y realmente, este itinerario al que me he referido anteriormente una auténtica Vía Sacra a la que yo hoy con mis humildes palabras quisiera poner en valor, y compartir con vosotros como un elemento más que pueda enriquecer estos actos Cuaresmales de Villaviciosa. Siempre tuve presente el atractivo de este recorrido, tan oculto a la mayoría de las miradas pero, sin embargo, para mi muy presente cada vez que paso junto al edificio n.1de la calle del Agua por donde discurre el itinerario, el cercano al trozo de muralla conservada, y veo en su fachada la imagen del Ecce Homo. Aquella hornacina con el rostro doliente de Cristo se explica en significativo texto:
Tu que pasas mírame,
Contempla todas mis llagas
Y verás cuan mal me pagas
La sangre que derramé.
Estoy seguro que los vecinos teneis diversas y variadas historias locales para explicar la presencia de esta imagen devocional sobre la citada fachada. A mí me parece que forma parte, no sé si intencionadamente o no, de la que considero la Vía Sacra de la villa, esos espacios delimitados en su recorrido por cruceiros y por imaginería cuaresmal, incorporada a las fachadas, como es este caso, o en pequeños oratorios cuando se trata de espacios abiertos.
Esta Villa tiene muchas y profundas raíces que hay que saber contemplar y leer. No es un paisaje urbano cualquiera, es un paisaje cargado de historia y tradición religiosa.
Tras los postulados postridentinos, ciertamente, carmelitas y franciscanos desarrollan una inmensa tarea evangelizadora, prioritariamente, en los siglos XVII y XVIII a través de cofradías de distintos tipos. En la comarca centro oriental asturiana lo que podemos considerar como un fenómeno de colonización religiosa se da a partir del siglo XVI, con la expansión de los franciscanos, según podemos contemplar aún en las diferentes parroquias y especialmente en esta de la Villa.
La misiones predicadas aquí por el franciscano P. Salmerón pusieron las bases de lo que pocos años después sería el Colegio de Misioneros de San Juan de Capistrano, que inicia su andadura en el nuevo convento el año 1699 con una comunidad de doce religiosos entre los que se contaba el P. Bernabé de Uceda, el religioso primer Guardián del Colegio Seminario, activo y prestigioso predicador bajo cuya dirección se encontraba el grupo de las Beatas Terciarias que había nacido a la sombra de la espiritualidad franciscana, una corriente invasora del ambiente religioso de la villa, en donde se había fundado también unos años antes, en 1668, la cofradía del Santo Nombre de Jesús Nazareno.
Toda esta actividad fundacional se había gestado con anterioridad por medio de la actividad misionera desarrollada en épocas cuaresmales, llegando a crearse con la fundación de Capistrano, el beaterio y la cofradía un ambiente de euforia que caracterizó a la localidad durante la segunda mitad del siglo XVII y primera parte de la centuria siguiente. A la creación de esta atmósfera espiritual contribuyó, sin duda, la figura del P. Bernabé de Uceda, quien desbordó de piedad la vida vecinal y la de la comarca.
En este contexto de fervorosa y en ocasiones fanática religiosidad, tiene lugar en la villa el primer encuentro del prestigioso P. Uceda con el recién llegado a la sede ovetense, el obispo José Fernández de Toro. Entre ambos se establece una amistad que convierte al franciscano en casi su único interlocutor, en su confesor y asesor.
Falta le hacía… porque cuando accede a la sede episcopal ovetense, el 2 de julio de 1707, ya estaba bajo sospecha del Tribunal del Santo Oficio como seguidor de las teorías heréticas del Quietismo o Molinosismo, un movimiento que ensalzaba la pasividad de la vida espiritual, ensalzaba las virtudes de la vida contemplativa y consideraba que el estado de perfección solo podía alcanzarse a través de la anulación de la voluntad. Consideraba, en efecto, que Dios habla al alma cuando se encuentra en un estado de absoluta quietud, sin razonar ni ejercitar cualquiera de sus facultades.
El proselitismo del obispo se hace evidente en la primera Visita que hace a la villa de Gijón, en abril de 1708, en donde conoce a una joven gijonesa, Águeda Costales con quien mantiene una relación afectivo-espiritual, dando pie a unos comportamientos moralmente escabrosos. Continúa el prelado su programa de Visitas por Villaviciosa y hasta aquí le seguirá la citada Águeda, con el pretexto de ir a cumplimentar a una parienta que está en el beaterio de esta villa.
También llegó a recibirle a esta localidad una anciana visionaria llamada Catalina, natural de Colunga, que protagonizó un auténtico espectáculo al recibir el séquito del prelado, arrodillada y saludando al obispo como a un segundo Mesías.
Pero es que hasta Villaviciosa llegan también las pesquisas de los comisarios del Santo Oficio; y tratando de reponerse de la angustiosa y comprometida situación que le produce el Tribunal de la Inquisición, nuestro prelado trata de refugiarse en los consejos del fraile maliayo, que le acompañará y llegará a formar parte de su séquito como examinador.
Pasa mucho tiempo, por tanto, en el convento de franciscanos, visita el beaterio y consta también el Auto de Visita que el 15 de julio de 1708 hace a la Cofradía del Nazareno a cuyo mayordomo autoriza a vender un hórreo para adquirir una imagen de San Juan con vistas a enriquecer la procesión de la Semana Santa de aquél año.
Será ya la última actividad de su misión pastoral en la diócesis asturiana, pues en ese mismo año de 1708 fue procesado por el Tribunal de la Inquisición, trasladado a Roma y recluido en el castillo de Sant´Angelo. El 27 de julio de 1719 se leyó la sentencia que le condena como hereje, quedando suspendido a perpetuidad en sus funciones sacerdotales, depuesto del obispado de Oviedo y a permanecer en prisión hasta su muerte, ocurrida en 1733.
La cofradía, no obstante, sigue incrementando su patrimonio al adquirir la escultura del citado San Juan, víctima, como el resto de otras tallas y obras de arte, del odio y de la ignorancia que afloró en los pasados tiempos de nuestra contienda civil; pero no fue posible acabar con el patrimonio religioso y espiritual del grupo de cofrades que afrontaron bien pronto la recuperación de las celebraciones de Semana Santa y del patrimonio escultórico. que hoy constituye la gran riqueza de la Hermandad.
A partir del año 1940 comienza esta reposición de piezas, unas compradas a prestigiosos escultores e imagineros, otras donadas por particulares, por el Ayuntamiento y también a través de suscripción popular. Un total de 17 pasos procesionales, en definitiva, son los que constituyen el amplio patrimonio imaginero, con la peculiaridad de que 5 de ellos son para niños.
Esta es la savia nueva que revaloriza la Hermandad, y aquí está la clave de la permanencia a través de los siglos de esta cofradía, que logra tener en la actualidad un censo de 1800 cofrades, un elevado número de la población que nos indica con claridad que el que naz maliayu ye cofrade.
Los cofrades, en efecto, llevais el peso de la tradición, un peso con muchas singularidades, y entre ellas la aceptación de la mujer desde mediados del siglo XVIII en el seno de vuestra agrupación.
También, por otra parte, me parece oportuno comentaros, bajo mi punto de vista, la peculiaridad que me ofrece vuestro hábito de Nazareno; bueno, mejor dicho, lo que vosotros llamais con el sugerente nombre de capiellu., el término que para los asturianos tiene un significado muy completo.
Revisando las actas de la Institución he podido comprobar que el primitivo hábito consistía en una capa y una cruz; por lo tanto, el atuendo actual es fruto de una innovación llevada a cabo, por el influjo franciscano, en un momento indeterminado de vuestra historia.
El historiador Bermejo y Carballo remonta a principios del siglo XVI la costumbre de utilizar un capirote «redondo y más corto» que caía sobre la espalda o el hombro al no contener dentro cartón que lo sostuviera levantado. A finales del siglo XVI ya se imponen los capirotes altos; si bien en Castilla continúan utilizándose los bajos o romos.
Ahora bien, todos, altos o cortos, cubrían la cara favoreciendo el anonimato y reforzando la expresión penitencial. Sin embargo, lo que singulariza el hábito de los cofrades villaviciosinos es, precisamente, llevar su rostro descubierto.
Esta costumbre es tradición franciscana, según el experto Carrero Rodríguez, porque el cofrade viste hábito de franciscano (sayón y cíngulo), y al igual que estos frailes que usan capucha con rostro descubierto, el cofrade maliayés con rostro descubierto también, cubre la cabeza con una especie de capuchón caído, identificado con el capiellu, prenda, por otra parte, de gran tradición asturiana.
Ese alma astur que tan dentro llevamos los asturianos es la que inspiró, seguro que desde niño, con las particulares vivencias de esta Semana Santa villaviciosina, al sacerdote José Ramón García Fernández, nuestro conocido y querido Monchu cuando hace unos años nos permitió contemplar aquella magnífica obra pictórica conocida como la Pasión según Monchu, en la que se sucedían viñetas de gran expresividad, de un gran candor, ternura y aparente ingenuidad expuesta con cánones entre naif y teológicos.
Por último ya, no quiero ocultaros, fundamentalmente, a los cofrades de esta hermandad que mientras escribía estas líneas a modo de pregón, afloraban a mi mente mil ideas que, obviamente, no puedo exponeros ahora, pero si aprovechar esta oportunidad para recordaros y sugeriros públicamente, que vuestra trayectoria histórica y el legado cultural que conserváis debería ser reconocida con la concesión a vuestra hermandad del título de «Real Cofradía», que estoy seguro que sin el más mínimo inconveniente o reparo os concedería la Casa Real.
Ciertamente, esta Semana Santa villaviciosina es una auténtica escuela de fe, con métodos pedagógicos que imprimen sus huellas en lo más profundo de los corazones de los que tuvieron y tienen aquellas vivencias siendo niños, padres, abuelos… De cada etapa de la vida seguro que obtuvieron una lectura distinta en aquellas representaciones teatrales, a modo de autos sacramentales, y de la que puedo destacar el conocido Desenclavo, un acto desgarrador por su dramatismo, pero también visto desde otra óptica, muy esperanzador porque encierra en si el misterio más grande que tenemos los católicos, la resurrección, la Resurrección de Cristo.
Que los velos negros y el chasquido de las velas en la noche den paso a la luz; que las tinieblas sean vencidas por el nuevo y luminoso amanecer, los velos blancos abran un horizonte de esperanza, porque una vez más, como recordamos en todas las primaveras, Cristo es la Luz del Mundo.
En la noche del Sábado Santo oiréis el volteo de las campanas de esta iglesia de Santa María; esta será la señal, el repique de campanas y la luz irrumpirán con fuerza, Cristo se ofrece a estar presente en vuestras vidas; coged las velas y seguid su rastro…
A todos vosotros, mil gracias
La Semana Santa continúa con:
SABADO, 12 DE ABRIL ´
11,00 a 13,00 H. Museo de la Semana Santa: Inscripción de los niños y niñas cofrades que quieran participar en las procesiones
19,15 H. Plaza de San Francisco: Viacrucis
20,00 H. Iglesia Parroquial: Eucaristía por los cofrades fallecidos. Acompañamiento Musical: Coral Capilla de la Torre.
DOMINGO DE RAMOS, 13 DE ABRIL
9,00 H. Monasterio de las Clarisas: Bendición de ramos y Eucaristía
12,00 H. Plaza de Obdulio Fernández: Bendición de ramos. Procesión y Eucaristía en la iglesia Parroquial. En caso de lluvia, la Bendición de los ramos se celebrará en la Parroquia a las 12,30 h
Acompañamiento Musical: Coro Joven Parroquial