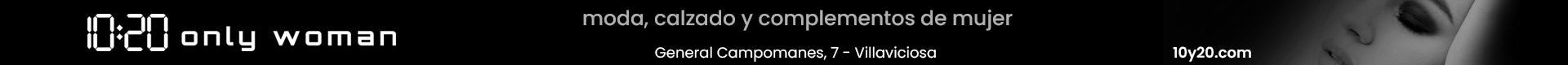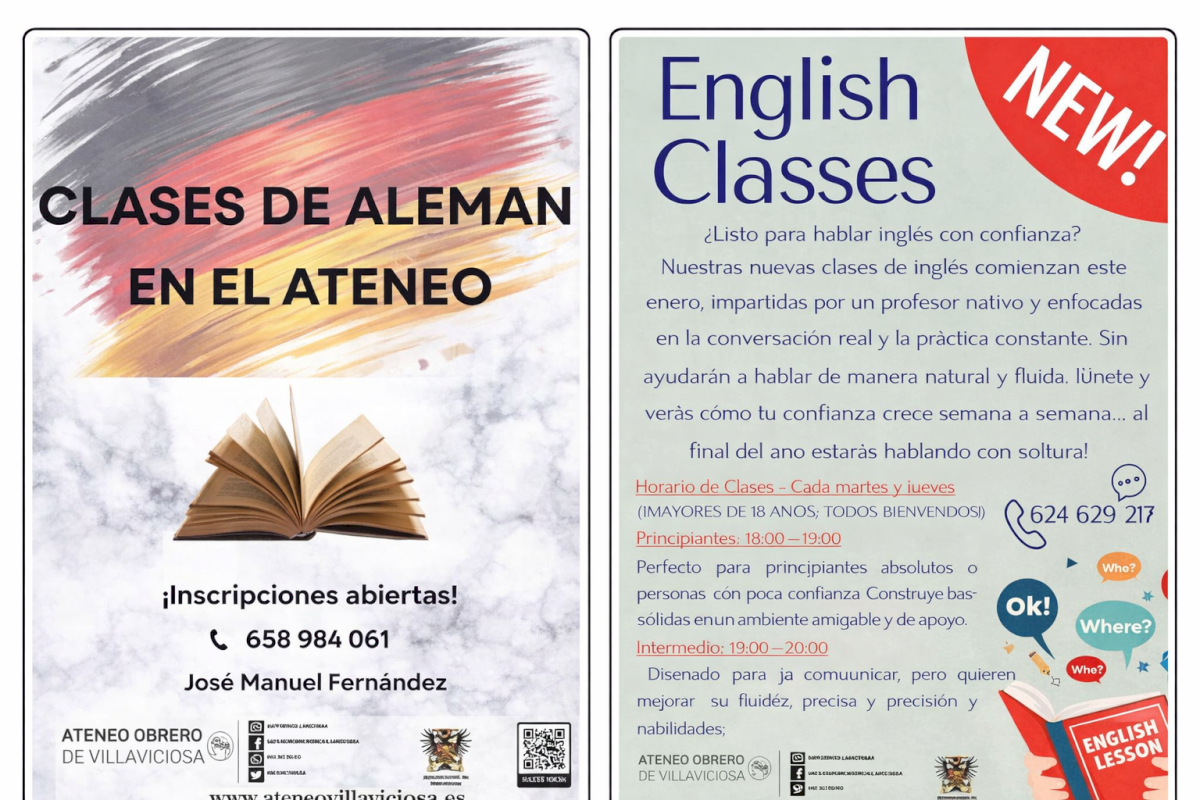“Amigos” - Cuento de A. Villar
Sentados el uno junto al otro, en aquella Iglesia que olía a humedad y a cera. Ateridos de frío. Pelayo y Manuel no estaban prestando atención a la misa de cuerpo presente que se estaba oficiando por el alma de Trinidad. Trini, que había sido esposa de Manuel, les había dejado con apenas treinta años.
Se miraron por unos segundos y en ese instante supieron, sin dudarlo, que a sus mentes había acudido el mismo recuerdo. Los dos recordaban aquel primer día de escuela hacía casi veinticinco años.
Una veintena de niños procedentes de las distintas parroquias que componían el concejo, situados en pie detrás de sus pupitres, fueron diciendo su nombre y apellidos, uno por uno, hasta que le tocó el turno a Manuel, que no acertó a pronunciar palabra y acabó llorando desconsolado.
Otro niño, Pelayo, se acercó por detrás, tendió su brazo sobre los hombros de Manuel y le ofreció el pañuelo que su guela le había puesto en la cartera. No llores – se oyó decir a Pelayo; tu madre vendrá a buscarte a la tarde.
Desde ese momento se fraguó una relación de amistad que duraría toda la vida. Pelayo no sólo fue el protector sino también el único amigo de Manuel.
Manuel no extrañaba a su madre, su llanto era empatía por su perro Canelo, que esperaba agazapado junto a la puerta de entrada de la verja que bordeaba la escuela.
En cierto sentido, Manuel agradecía poder pasar esas horas lejos de casa con otros niños de su edad. Su madre estaba demasiado ocupada y no solía reparar en él a no ser para darle un pescozón.
Era el menor de cinco hermanos. Hijo de una señora enjuta y enlutada por la muerte de sus padres y de un pastor de vaques con poco amor al trabajo.
Además, su hermano mayor tenía por costumbre descargar su frustración contra él. A falta de mejor lugar a donde escapar, Manuel huía hacia adentro, hacia su propio interior, convirtiéndose así en un chiquillo cada día más introvertido.
Su única fuente de afecto era su perro Canelo. Lo había encontrado en el sombrío bosque de avellanos que había abajo en el valle. Estaba dentro de un saco de arpillera con una pata rota. Manuel se lo llevó a casa. Lo alimentaron y le entablillaron la pata hasta que se curó. Desde ese momento se convirtieron el uno en la sombra del otro.
Aquel chucho pulgoso era el único que le miraba con el infinito e incondicional amor con que debieran ser mirados todos los niños y la inmensa mayoría de los adultos.
Pelayo, en cambio, era hijo único y el indiscutible rey de la casa. El guaje era de naturaleza benévola y amigable; por lo que su condición de niño mimado no se le había subido a la cabeza en exceso.
Los primeros años en la escuela pasaron rápido y Pelayo tuvo que ausentarse durante tres, que a Manuel se le hicieron eternos, para cursar estudios superiores.
Un día Manuel vio bajar del autobús de línea a Pelayo, ya convertido en un joven que lucía un incipiente bigote y ropas elegantes. Su amigo había terminado los estudios y pretendía hacerse cargo de la pumarada, propiedad de la familia, que había quedado desatendida después de la repentina muerte del padre.
Manuel no había estudiado y no era más sociable que cuando Pelayo se fue, pero conocía todo sobre el mundo de la sidra.
Una única cosa envidiaba Pelayo de su amigo Manuel. En su ausencia éste se había casado con Trini; aquella chiquilla pecosa que se sentaba en el último pupitre.
Los padres de Trini se habían hecho muy mayores y consideraron que casarla con Manuel era una forma de “colocarla”. Al menos no pasaría hambre cuando ellos faltaran - pensaron. A él le faltaban luces, pero tampoco había otra opción.
Hacía años que Pelayo se preguntaba por el “sabor” de las mieles del amor carnal, que Manuel ya conocía, y que él no se había atrevido a probar, no fuese que aconteciera el cúmulo de calamidades que sobrevendrían, según el cura, a todo aquel que sucumbía a la tentación.
Trini y Manuel, sin embargo, no tenían pudor de dar rienda sueltas a la pasión donde quiera que estuviesen. Podías encontrarlos retozando en el prado o el pajar, para vergüenza de unos y envidia de otros, dependiendo de si eran más o menos pacatos.
Esta no era la única excentricidad de la pareja. Un pariente lejano les había traído una olla exprés como regalo de bodas. Ninguno de los dos sabía que aquella otra pieza diminuta acabada en perrilla de color negro servía para regular la presión, por lo que nunca la usaban. Era habitual que los garbanzos salieran, como si de metralla se tratase, volando por encima de la chimenea. Nadie tenía claro si después del “bombardeo” quedaba alguno dentro de la olla.
Lo que no había cambiado un ápice era la relación entre Pelayo y Manuel. Cuando llegaba octubre Pelayo siempre contaba con la ayuda de Manuel para “pañar” la manzana. También era Manuel el encargado de llevar la manzana al “llagar”. Posteriormente, cuando se limpiaba la “magaya”, era Manuel el que tenía el privilegio de probar el primer y más dulce mosto.
Ese año llevaban unos cuantos días ociosos. No podían ir a la recogida a causa del mal tiempo y temían que la granizada no dejara ni una manzana en el árbol, lo que reduciría considerablemente la cosecha.
Pasaba Pelayo junto al bebedero de hormigón que habían construido para las vacas, cuando vio un objeto bastante fuera de lugar. Era la radio. Cómo habría podido ir a parar allí, era un misterio que tenía que desentrañar. Aprovechando que al día siguiente iría a la capital, compró otra radio que situó en el mismo lugar; justo encima de la chimenea. Este artilugio era esencial porque cada día organiza la jornada en función del parte meteorológico.
Su sorpresa fue mayúscula cuando dos días más tarde la nueva radio desapareció de su lugar y apareció, en esta ocasión, en el bebedero de las pitas. Algo bastante irregular estaba pasando. Tenía que averiguar cómo habían ido a parar dos radios a los bebederos de los animales.
Compró una tercera y una cuarta. Había decidido ser previsor y tener ya la situación controlada, teniendo el repuesto de antemano, no fuera que el tercer aparato acabara también en algún otro abrevadero.
Al día siguiente Pelayo se levantó antes del amanecer. Se apostó detrás de la cortina y esperó. Apenas veinte minutos más tarde vio llegar a Manuel con cara somnolienta. Encendió la radio y sintonizó directamente la emisora que daba el pronóstico del tiempo.
Continúan las lluvias con probabilidad de tormentas de granizo – se oyó decir al locutor.
Vaya, otra radio de la que tendré que deshacerme – dijo Manuel. A este paso no vamos a encontrar una que de buen tiempo. Definitivamente Pelayo sabe mucho del negocio de la sidra, pero nada de radios. Tendré que comprar una yo mismo, porque los tipos que hablan dentro de las radios que compra él, sólo dan malas noticias.
Pelayo apenas podía contener la risa. No se había dado cuenta. Su amigo, aquel niño que lloraba el primer día de escuela, ese en quien podía confiar cualquier tarea, tenía áreas en su cerebro que ya no lograrían desarrollarse jamás. Quizá por eso le quería. Por eso cada otoño compraba unas cuantas radios. No estaba dispuesto a forzar a Manuel a que entendiera lo que su cerebro no era capaz.
Y quizá fue también por esa inocencia de Manuel, rayando en lo anormal y la indolencia de quienes le rodeaban, incluyendo a Pelayo, que nadie vio el desastre que estaba por venir.
Corría en el pueblo un obscuro rumor. Decían que tan pronto Manuel salía de casa para dirigirse al trabajo, veían al mayor de sus hermanos salir de entre las sombras y deslizarse al interior de la casa por la puerta que Trini dejaba entreabierta.
Un día de madrugada y a deshora, alguien se coló en la casa cuya puerta no se cerraba y decidió cortar por lo sano el indecoroso comportamiento de Trini; como si Fermín, que era el cincuenta por ciento del problema, pasara por allí y no tuviese responsabilidad.
Unas horas más tarde, cuando volvió Manuel del trabajo vio que su mujer pendía de la viga mayor del patio. Tomó una escalera y la bajó. Desató la cuerda alrededor de su cuello y la tendió sobre la mesa de comedor. Se quedó allí mirando, petrificado, preguntándose cómo había podido subirse allí ella sola…
Llamó a su amigo Pelayo, que a su vez llamó al Juez de Paz. Después llegaron el alcalde y también el médico, que certificó el fallecimiento de Trini. Infarto, se leía en el parte de defunción.
Las cosas de casa se “lavaban” en casa. Este era el lema del Alcalde. No estaban dispuestos a que nadie de fuera viniese a decirles cómo resolver sus asuntos, por lo que se apresuraron a enterrarla lo antes posible.
Un negro y silencioso cuervo acompañó al cortejo fúnebre hasta la Iglesia. Pelayo se sentó junto a su amigo Manuel, le pasó el brazo por encima y le tendió un pañuelo para que se sonara, como aquel primer día de escuela.
Domesticados, como estamos, por el tipo de sociedad que hemos creado, aunque no queramos verlo, todos tendemos a silenciar por fuera, lo que, en ocasiones, aunque nos cueste la vida, somos incapaces de dominar por dentro. No existiría el psicoanálisis de no ser por esta nimiedad.
Trini sólo quería sentir. Ella no tenía conciencia de pertenecer a nadie y menos aún del concepto de moral, con doble rasero, que se usa dependiendo de a quien se aplique.
Decía Paco Umbral que la decencia consistía en impedir que todos hicieran por libre lo que unos pocos hacían recatadamente.
Extraño mundo el que nos ha tocado vivir. Mientras se nos enseña que el cuerpo es impuro y el sexo pecado, la violencia campa por doquier, libre y a sus anchas, y ningún violento acaba pendiendo de la viga mayor del patio de Manuel.
En memoria de todas las Trinis habidas y por haber.