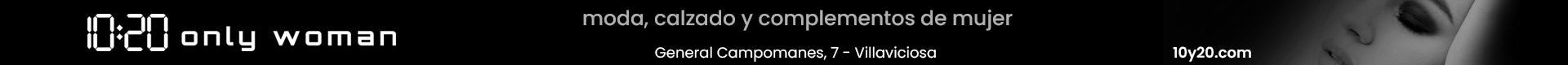María – Relato de Tina Villar
Allá donde las montañas abrazaban los prados, en un rincón perdido del monte, vivía María. Salvo algún que otro pastor que se detenía un momento a saludar, camino de su majada, buena parte del año su único compañero era el viento. Desde la muerte de su madre, su vida giraba en torno a Estrella, la vaca que le había dejado como único bien.
Se levantaba al amanecer, encendía el fuego y llevaba a Estrella al prado que tuviese el pasto más tierno. A la tarde, después de ordeñarla, batía la leche hasta obtener rica mantequilla que, junto con el queso tierno y las verduras y hortalizas que crecían en el pequeño huerto situado detrás de su casita de piedra, constituían su dieta. A veces, cuando era el tiempo, se aventuraba ladera abajo en busca de frutos secos, castañas y manzanas. A pesar de su pobreza, era feliz con su rutina sencilla: ordeñar a Estrella, recoger leña para el fuego, contemplar el cielo al anochecer.
Pero un día, el destino le jugó una mala pasada. Estrella enfermó de repente. María bajó a la ciudad en busca del veterinario, que no quiso atenderla si no le pagaba por adelantado. De nada sirvieron los ruegos ni las promesas de pagarle en productos lácteos artesanales.
María volvió con el alma en vilo. En su interior sentía el peor de los presagios. A pesar de los cuidados, Estrella murió esa fría madrugada. No podría sobrevivir sin su vaca. Su única opción era buscar fortuna en la ciudad, un lugar del que apenas sabía nada, pero que imaginaba lleno de oportunidades.
Sin embargo, la ciudad fue cruel con María desde el principio. Su mirada inocente y su acento campesino la convirtieron en blanco fácil para quienes solo querían aprovecharse de ella. Trabajó como sirvienta en casas donde le pagaban menos de lo prometido, en talleres donde la obligaban a hacer horas extras sin descanso, y en el mercado, donde incluso le robaban lo poco que ganaba. Pero María creía en la bondad de la gente y en que algún día las cosas mejorarían.
Esa fe inquebrantable fue lo que la llevó a encontrar su verdadero propósito. Una tarde, mientras caminaba de regreso a la posada donde vivía, escucho un llanto débil. Al buscar su origen descubrió a un niño vestido con harapos, acurrucado junto a unas cajas de cartón en la basura. Preguntó por los alrededores y nadie sabía quién era ni cuánto tiempo llevaba allí. María no dudó en llevarlo consigo.
El niño, al que llamó Tomás, apenas hablaba y era desconfiado al principio, pero con el tiempo encontró en María el calor que nunca había conocido. A pesar de que los días seguían siendo difíciles, ahora había una razón para que María siguiera adelante: cuidar de Tomás.
El tiempo fue pasando. Tomás creció y María encontró trabajo en un taller donde finalmente la trataban como un ser humano. Con el dinero de las horas extras pagó clases para ella y para Tomás. Aprendieron a leer y a escribir y disfrutaban de los libros que tomaban prestados en la biblioteca. Uno por semana. Por la noche, después de la cena, se turnaban para leer en alto. De la mano de la lectura conocieron lugares que nunca visitarían, pero qué importaba, no existen fronteras para la imaginación.
Sufrieron como si ellos mismos estuvieran encadenados al mástil al que fue amarrado Ulises. Se desplomaron con Ícaro. Se horrorizaron con los tormentos del Infierno de Dante. Amaron a Sancho, mucho más juicioso que Alonso Quijano. Sintieron tristeza por el desafortunado final de Aureliano Buendía y sus ancestros y se entusiasmaron con los ritos del Maithuna de Huxley.
También leyeron pasajes de La Biblia, del Talmud, del Quran y aprendieron a interpretar el Bhagavad Gita; bien sabían ellos que la vida es un campo de batalla como afirmaba Arjuna. Y supieron que las sociedades se organizan en base a los intereses de quienes arriesgan su dinero creando corporaciones y empresas cuyos dividendos les permitan dar rienda suelta a sus egos, mediante la engañifa de crear oportunidades de trabajo, cuando lo que realmente hacen es convertir en obreros a personas que debieran ser educadas para tener autonomía de pensamiento y de vida, en lugar de ser adoctrinadas.
Aprendieron que las instituciones que debieran ser la guía que lleve al ser humano hacia el autoconocimiento, en realidad son grandes negocios de los cuales se sirve el Poder establecido, mediante la creencia, para inculcar temor a personajes inventados.
Les apesadumbraba el surrealismo y la estupidez que yace en la base del aparato social. Acabaron deseando haber tenido menos información. Estaban completamente de acuerdo con Erasmo de Rotterdam en que el ignorante es mucho más feliz que aquél que ve las trampas del sistema y se da cuenta de que no puede escapar. No puede siquiera rebelarse y levantar la voz para despertar conciencias, so pena que no le importe ser víctima del ostracismo o incluso poner en riesgo su propia vida.
Los años siguieron su curso y Tomás ya no era un niño, sino un joven apuesto y fuerte. También María estaba muy lejos de ser aquella pastora desvalida que vivía de manera sencilla junto a su vaca Estrella.
Se habían mudado a una casa pequeña en un barrio obrero donde María montó su propio taller de costura, con el que no solo cubría gastos sino que le permitía algunos ahorros. Tomás se había empleado como contable en una empresa familiar donde era apreciado por su trabajo eficiente.
Lo que ninguno de los dos esperaba era el profundo afecto que floreció entre ellos con el tiempo. Un amor que ya no era el de una madre y un hijo sino el de dos almas que se habían salvado mutuamente; que es para lo único que sirven las relaciones; para ser espejos que reflejen en qué áreas de la personalidad debemos trabajar.
Cuando Tomás le confesó su amor, María sintió una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que los quince años de diferencia con el tiempo podían ser un obstáculo. Pero también sabía que quería darle a Tomás todo lo que pudiera, mientras pudiera.
Organizaron una boda sencilla, una ceremonia simple en una bonita capilla a las afueras, a la que acudieron, además de los testigos, unos pocos amigos y compañeros de trabajo de Tomás.
Durante la pequeña colación que ofrecieron a los invitados en un modesto restaurante cerca de casa, María se dio cuenta de la mirada constante e inquisitiva de Javier, jefe de Tomás, al que había conocido ese mismo día. Aprovechando que el novio charlaba distraído con los invitados, Javier se sentó junto a ella.
Vaya suerte que tiene el chaval. A mí también me gustaría yacer esta noche con una mujer madura – dijo Javier.
María sonrío como si no hubiese entendido y miró en dirección a donde se encontraba Tomás, que continuaba charlando con alguien que ella no conocía.
Yo en tu lugar, una vez Tomás esté dormido, me reuniría con un hombre como yo, que sabe cómo hacer feliz a una mujer – continuó Javier.
María, lejos de acobardarse, se encendió de rabia.
Escucha idiota – dijo ella arrastrando las palabras. Pensar en dejar que alguien use mi cuerpo como instrumento para satisfacer su deseo sólo me produce una mezcla de asco y pereza. Voy a explicarte algo. Si una mujer quiere un orgasmo es capaz de proporcionárselo a sí misma en pocos segundos. Si, por el contrario, depende de cualquier señor, no solo corre el riesgo de que el interfecto no tenga la menor idea, también sabe que para asegurarse el suyo propio tendrá que entrar en ella por algún lado. Cuando no estamos preparadas para entregarnos, la sola idea nos resulta tediosa.
Mira, Javier – dijo María un poco más calmada. Cada uno de nosotros tenemos tendencia a creer que el resto del mundo piensa y actúa movido por los mismos intereses, pero no es cierto. Una mujer nunca busca a un hombre como objeto de deseo aunque pueda usar esa idea para atraerlo. Lo que queremos en realidad es vuestra atención, vuestro afecto, vuestro cuidado, vuestra fuerza. La intimidad es un sistema de compensación que usamos porque sabemos que lo aparecíais. Además, existe una regla de oro no escrita que de manera intuitiva conoce toda mujer: nunca amar con el cuerpo sino se ama antes con el corazón. Vuelve a tu mesa y olvidemos que hemos tenido esta charla.
Tomás, desde su posición, interpretó la charla entre María y su jefe, que parecía escuchar con atención, como augurio de buena suerte y se acercó a ellos convencido de que habían congeniado. Ya se veía a sí mismo y a María compartiendo mesa en algún restaurante de moda con Javier y Laura, la esposa de Javier, que también trabajaba en la misma empresa.
A pesar de que Tomás estaba disfrutando de la fiesta, María le urgió a que se retiraran y dejaran que el resto de los invitados continuaran divirtiéndose Al día siguiente tomarían un avión con destino a Roma, que era la ciudad elegida como destino para su luna de miel, y aún tenían que preparar el equipaje.
Una semana más tarde los novios volvían felices de haber disfrutado del relax y el placer de visitar los lugares que les habían recomendado en la agencia de viajes. La vieja Roma es bellísima.
Como cada día, aprovechando que pasaban por la zona comercial del aeropuerto, Tomás compró el periódico. Quedó atónito al leer la noticia que venía en primar página. Se habían abierto diligencias para investigar el asesinato de Javier Martél, que había perdido la vida a manos de un desaprensivo que le había disparado a quemarropa.
Lo que sorprendió a Tomás aún más era que el homicidio se había perpetrado pocas horas después de que asistiera a la boda.
Aún no había recogido las maletas cuando fue interceptado por dos policías que le arrestaron acusándole de la muerte de Javier. Por más que Tomás intentó comprender en qué se basaban para convertirlo en presunto culpable de un crimen del que acaba de enterarse, ninguna suposición parecía encajar.
Ya en comisaría supo que Laura, esposa de Javier, había acusado a Tomás. Al parecer, Javier había acabado un poco achispado y le había dejado entrever a su esposa, con quien ya no tenía relación de pareja, que llegaría tarde porque esa noche sería él quien ocuparía el puesto de Tomás junto a María. Laura no volvió a verle vivo y dio por sentado que se trataba de un crimen pasional.
A pesar de que no había pruebas en contra, Tomás fue acusado del crimen y sentenciado a treinta años de cárcel. De poco sirvieron las apelaciones y el dinero invertido en detectives privados que buscaran al verdadero culpable. La investigación siempre acababa en un callejón sin salida.
Los años fueron pasando y María se fue consumiendo. Dejó de ir a visitar a Tomás, no porque ya no le amara, sino porque no podía soportar la tristeza que asomaba a sus ojos cansados. Llego a convencerse a sí misma de que Tomás era culpable solo porque la injusticia que de la estaba siendo víctima le producía un dolor insoportable.
Muchos años más tarde, en un alarde de sinceridad y estupidez, un toxicómano dijo a un grupo de personas sin techo que había sido él quien le arrebató la vida al dueño de la serrería. Que no quería hacerlo, pero necesitaba dinero para su dosis.
Cuando vi aparecer al empresario, algo tambaleante, le pedí dinero, justo el necesario para la dosis que calmara el mono, pero el muy indeseable me escupió y continúo caminando. Me cegó la irá y le disparé – dijo el homicida.
Confesar un crimen nunca queda impune. Es habitual que los investigadores de la policía tengan “soplones” entre aquellos que venden a cualquiera por unas cuantas monedas o un plato de comida caliente.
El verdadero asesino fue detenido y sometido a juicio. Pero el aparato judicial suele ser lento. Para cuando llegó la revisión de la sentencia con la orden de liberar a Tomás, éste ya había fallecido. Ese invierno había sido muy frío para alguien sin esperanza de futuro que pasaba sus días encerrado en una celda. Una neumonía se había apiadado de Tomás, que dejó de sufrir su injusta situación una noche mientras dormía.
Cuando María conoció la noticia cerró el taller. Con el dinero compró una vaca a la que llamó Estrella y volvió a la paz y la tranquilidad de los prados entre montañas donde contemplaba el atardecer y sólo oía el susurro del viento.
Tina Villar