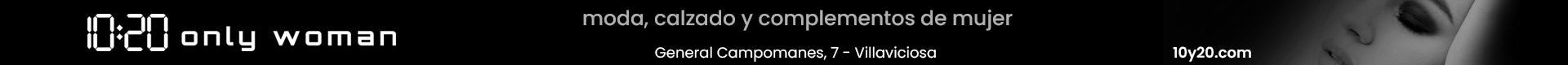“La vida es amor y dolor” – Un relato de A. Villar
Marta había nacido en una casita que se asomaba a la ría de Villaviciosa…
“La vida es amor y dolor”
Marta había nacido en una casita que se asomaba a la ría de Villaviciosa. De temperamento curioso y soñador, pasaba horas en la terraza de su casa. Desde allí podía ver a lo lejos unos pequeños puntos que se movían silenciosos. Eran los barcos que navegaban en alta mar. Cada vez que veía uno, acudían a su mente mil historias acerca de cómo serían las vidas de las personas que viajaban dentro. A donde irían. Serían felices o por el contrario se sentirían atrapados como ella.
La vida de una niña de aldea suele estar prediseñada desde su infancia. Su vida consistirá en ayudar en las labores de casa y del campo tan pronto como haya crecido lo suficiente. Casarse con alguien conocido, sea o no amado, y tener hijos. A partir de ahí, sus días serán iguales, salpicados si acaso aquí y allá por emociones derivadas de acontecimientos que les suceden a otros.
Pero la vida tenía otros planes para Marta. Un año en que el marisco empezó a escasear en la ría y la cosecha de manzanas se había perdido a causa de las heladas tardías, los padres tomaron la decisión de marchar a la gran ciudad.
Marta creció lejos de su aldea y conoció a un perfecto desconocido al que sí amaba. Se casó con él y como decidieron aplazar la llegada de los hijos para cuando la economía estuviera saneada, se buscó un empleo. Sintiéndose dueña de su vida, hizo realidad la fantasía de viajar por el mundo.
Se había casado con un tipo tolerante al máximo y buena persona, que sabía que si le cortaba las alas, ella se consumiría en un rincón. Llegaron a acuerdos y se dieron respetuosas libertades. Vivían, a ratos como amantes, a ratos como amigos, dependiendo de si dormían o no bajo el mismo techo.
Sus ansias de aventura vinieron a satisfacerse de la mano del voluntariado. Sólo tenía que comprar un billete de avión y aparecer en cualquier parte del mundo con las manos listas para ayudar durante unas horas en lo que fuese, a cambio de cama y comida.
Descubrió la enorme diferencia que había entre las distintas culturas en comparación con las costumbres de su Asturias natal.
Su tolerancia fue creciendo al comprobar que cualquiera que fuese el sistema político, económico y social en el que vivieran los individuos, había una necesidad básica que todos y cada uno necesitaban llenar. No era otra que la de sentirse valorados, aceptados y queridos. Esto hizo de Marta una persona con la que era extremadamente fácil entenderse. Jamás pretendía que nadie fuera diferente de cómo era. Por ese motivo y por su carácter sociable, fue haciendo amigos por el mundo. Y sin dejar de sentirse maliaya, la línea de su horizonte se expandió hasta el infinito.
No era la primera vez que visitaba una pequeña localidad del sur de India. Allí solía ayudar en el taller de costura regentado por un sacerdote colombiano que había llegado a la ciudad hacía treinta y cinco años para no volver jamás a su país. El padre Ananda, que así le llamaban, recogía de las calles a niñas que habían sido abandonadas por sus progenitores; en ocasiones porque la madre, apenas una adolescente, había sido víctima de violación. Otras, porque eran el resultado del impulso ciego que es el sexo por derecho que muchos hombres ejercen sobre sus mujeres, sin tener en cuenta que la consecuencia es, en ocasiones, una paternidad insostenible.
Otra niña llamada Shaima, que no pertenecía al grupo acogido por el sacerdote, solía unirse a ellas a escondidas de sus padres. Habían llegado hacía pocos años desde Pakistan y vivían de lo que ganaban vendiendo dulces que la madre elaboraba en casa a base de harina, mantequilla, azúcar y pistachos.
Shaima era una niña de grandes ojos negros y piel dorada que tenía una risa contagiosa. Marta y Shaima pasaban horas charlando, riendo, a veces, incluso bailando. Ponían la música bajita para que nadie les prohibiera aquel placer por considerarlo demasiado lúdico.
Una tarde de verano Marta vio con asombro que Shaima cubría su cabeza con un Hiyab; pañuelo de obligado cumplimiento para las mujeres en el Islam. Ese día descubrió que cubren a las niñas el día de su primera regla, indicando que han entrado en la edad adulta y que ya están listas para el matrimonio; aunque en este caso estaba concertado de antemano.
Y llegó el día de la boda. Allí estaban los novios. La niña novia, joven y bellísima, lucía como una diosa.
Cuando Marta reparó en el novio sintió nauseas. Andaría por los cuarenta y tantos y llevaba escrito en su cara que el amo era él.
Apenas pudo comer ni disfrutar de la ceremonia. Enseguida se retiró a la seguridad de su apartamento sin dejar de pensar en esa pobre niña que a sus doce años iba a “sufrir” su primera noche de casada.
Una semana más tarde Marta visitó a la pareja para presentarles sus respetos y desearles una larga vida y muchos hijos. Sintió una punzada de profundo dolor al contemplar en los ojos de Shaima el miedo, el desamparo y la vejación. En pocos días había pasado de ser una niña curiosa y viva a ser un objeto de uso y abuso. Sus hermosísimos ojos negros ahora estaban vacíos. El cuerpo de Shaima estaba allí, pero ella ya no estaba. Como si fuera un animal disecado, ya no tenía alma.
La reacción de Marta, precipitada y poco inteligente, fue la de escribir y difundir un artículo donde descargaba toda su ira y clamaba por la abolición de determinadas prácticas, como la de casar a niñas con hombres mayores.
Aquellos a los que les hubiera gustado que Gandhi no se hubiese empecinado en que musulmanes e hindúes convivieran en paz, estaban encantados con la situación, pero no así el Imán de la Mezquita, el cual, enfurecido, dijo que alguien tendría que dar una lección a esa infiel”.
Estas palabras llegaron a oídos de Bala Murugan, el taxista que Marta llevaba años contratando para todos y cada uno de sus desplazamientos.
A pesar de que la primera vez que lo vio desconfió de que alguien tan joven fuera capaz de llevarla a su destino, después de tres horas de viaje por carreteras poco recomendables, habían llegado a entenderse bastante bien.
Era la madrugada del doce de octubre cuando Marta, que leía en la cama, vio con desconcierto cómo alguien abría la ventana de su apartamento de una patada y en un par de zancadas se plantaba en medio del dormitorio. Era Bala Murugan. Su, hasta entonces, respetuoso taxista.
Seguro que se ha emborrachado – pensó. A ver cómo salimos de esta, porque me saca dos cabezas.
Sin mediar palabra, la cogió del brazo y la sacó de la cama. Por un segundo sintió alivio al observar el gesto de aprobación en la cara de él, que contemplaba su desnudez con descaro. ¡Ay, el ego!…Entonces sintió que la abrazaba por detrás con fuerza. Creyó que nada la salvaría de ser víctima de, vaya usted a saber qué. Pero entonces, él aflojó el abrazo, desató la cinta de un pequeño fardo que contenía una túnica y un Chador y se vistió con ellos.
Coge el móvil, el dinero y el pasaporte. El resto se queda aquí – le dijo. Tienes que salir de la ciudad.
Y tiró de ella hasta sacarla por la misma ventana por la que unos minutos antes había entrado él. Aún no se había recuperado cuando el asombro volvió a sobrecogerla. El coche no era el de siempre y ella no era pasajera del asiento de al lado del conductor, como venían haciendo últimamente, ni tampoco del asiento de atrás. Esta vez viajaría en el maletero.
A las dos horas hicieron una parada breve. Bajaron del coche, improvisaron un baño detrás de unos árboles, cada uno a un lado distinto de la carretera, tomaron té del termo que él siempre llevaba consigo y reanudaron la marcha hasta el aeropuerto.
Sin dejar de tirar de ella, fueron al mostrador de información donde supieron que el primer vuelo a Europa era de Lufthansa.
Antes de dejarla en la puerta de embarque y saltándose todos los protocolos de comportamiento, la abrazó de nuevo, esta vez cara a cara, con la misma intensidad que lo había hecho en el apartamento.
Las lágrimas resbalaban por las mejillas de ambos, en especial cuando Bala Murugan musitó de manera apenas audible, adiós para siempre.
Diez horas después Marta deambulaba por las tiendas del aeropuerto de Frankfurt. Iba sin ropa interior y sin zapatos. Y aunque su túnica y era de color negro, presentaba extraños dibujos a causa de los restos de comida que había esparcidos por el maletero en que tuvo que hacer el trayecto.
Su extrañado esposo la recogió en el aeropuerto y desde ahí viajaron directos a la casita que se asoma a la ría de Villaviciosa. ¡Ay! El olor a mar.
Ahora sabía a donde iban los marineros que navegaban en los barquitos que veía de lejos en su infancia.
Hay imágenes que se quedan grabadas a fuego y te persiguen como la propia sombra. Marta jamás ha conseguido olvidar los ojos sin luz de la recién desposada Shaima
A. Villar