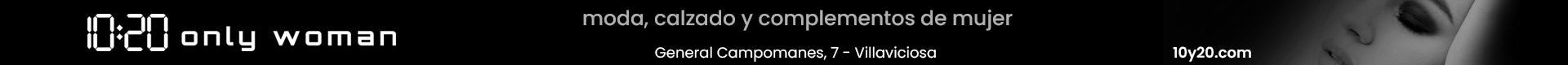Cuento de Navidad – Tina Villar
Elena tomó un frugal desayuno y se sentó junto al fuego a saborear la única bebida caliente que tomaría ese día. Repasó en su mente el trazado del camino que probablemente estaría enfangado debido a las copiosas lluvias. Hacía apenas un año que había dejado el hogar paterno para crear el suyo propio junto a Rafael y se moría de ganas de volver a verlos.
Era veintiuno de diciembre y la luz del amanecer se filtraba torpemente entre las pesadas nubes preñadas de agua. Pronto habría suficiente para seguir sin dificultad el sendero que se adentraba en la espesura del bosque.
Sujetó bien la correa del caballo y ordenó la carga que contenía: una manta, tejida con todo el amor del mundo, para cubrir los hombros de su padre, que siempre se quejó de que se le helaba la espalda y unas medias de lana gruesa y caliente para su madre. Montó y a pesar de que sabía que el viaje le llevaría casi todo el día, empezó a caminar sin prisa.
Si no surgía ningún contratiempo antes del ocaso estaría disfrutando del calor del que había sido su hogar.
El zenit la sorprendió bordeando un arroyo que en esa época del año traía un importante caudal. Apena supondría un retraso de pocos minutos. El puente de piedra estaba al alcance de la vista. Cruzó el puente y se internó en el bosque cerrado segura de recordar el camino sin dudarlo.
Aunque había aprendido desde niña a identificar las trampas ocultas entre el follaje que usaban los cazadores, no pudo evitar que una de las patas delanteras de su caballo quedara atrapada en una de ellas. Intentó liberar al animal con todas sus fuerzas, pero no fue capaz. Se sentó junto al animal herido abrazada a su cuello para calmarlo.
No podía volver a pie. Dada la hora se haría de noche antes de que pudiera llegar a la aldea a pedir ayuda. Y tampoco quería dejar abandonado al animal herido y asustado. Para empeorar la situación, oyó un aullido. El terror se apoderó de ella. Ya se veía a sí misma y su caballo devorados por los lobos.
La situación era desesperada cuando recordó que en una ocasión su madre le dijo: Si un día te ves en apuros reza con devoción y pide ayuda a las Alturas, el ser que todo lo crea también sabe cómo cuidar de sus criaturas.
Y dibujó en su mente una escena en la cual una luz guiaba hasta ellos a quien había colocado la trampa. Visualizó a un robusto leñador que liberaba a su caballo, curaba su pata herida y les llevaba a los dos hasta la cabaña de sus padres sanos y salvos.
Cuando Elena salió del extraño sopor que se había apoderado de ella, estaba tendida en una camita estrecha en una habitación en penumbra que no conocía. Oyó el relincho de su caballo y supo que estaba bien. Saltó de la cama y abrió con cuidado la puerta de la habitación, que daba a una sala más espaciosa, donde un señor fumaba sentado junto al fuego.
Él la saludó con cortesía y le ofreció un tazón de caldo caliente mientras le explicaba que, por alguna razón que no entendía, ese año era incapaz de situar las figuras del Belén de la manera acostumbrada. Como si tuvieran vida propia, se movían creando una escena en la cual “La lavandera” se encontraba perdida en el bosque y rodeada de perros salvajes. Tampoco pudo situar al bebé en su cuna junto a María y José. Una y otra vez se caía y lo encontraba junto a la lavandera.
De repente recordó aquella trampa que hacía días que no revisaba y supo que alguien estaba en apuros.
La fe tiene premio porque siempre viene de la mano de la esperanza. A quien cree, nunca le abandonan.
Tina Villar