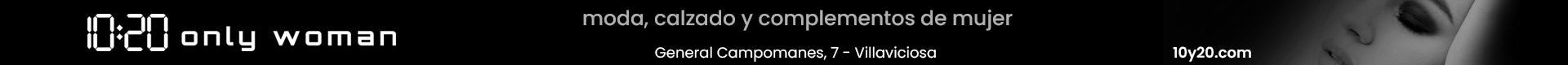“OREJAS DE BURRO” - Cuento colaboración de Lourdes Morte
Se levantaba el día en la ciudad, cálido y despejado al comienzo del verano. Como todas las mañanas la abuela trajinaba en la cocina calentando leche. Sobre la mesa habían posados tres vasos de oscuro cristal, una hogaza de pan que ella misma había amasado y horneado y un tarro de miel de mil flores que Herminia, una amiga de la abuela, le había traído del pueblo, lugar al que ella no había vuelto. No desde que, al abuelo, volviendo a casa tras trabajar la tierra de la huerta, le explotó una mina antipersona que le voló la pierna derecha en mil pedazos.
Este conmovedor acontecimiento ocurrió diez veranos atrás, porque la abuela desde entonces mide los años por veranos. Yo viví tal cruel suceso, pero no deseo hablar de lo que aquel día y los posteriores acontecieron, pues la evidencia de lo ocurrido puede,imaginarla cualquiera. Como decía, no hemos vuelto al pueblo. La abuela se niega a hacerlo. Es la angustia. Es el miedo a esas letales bombas. Desde entonces decidió vestir del color del luto y la casa adquirió un aspecto lúgubre y funesto, tan sombrío como estaban las entrañas de su propio corazón. Las contraventanas permanecían mínimamente abiertas, lo justo para no tropezar con los enseres que había de por medio y para que las plantas, las orejas de burro como así ella las llamaba, pudieran sobrevivir.
El abuelo se levantaba algo más tarde. Se vestía con camisa a cuadros, pantalones demasiado holgados y americana de franela. La abuela le cortaba la pierna derecha de los pantalones por debajo de la altura del muñón, para que no le molestaran. Entonces se dirigía a la cocina y se disponía a desayunar la leche que la abuela ya le había calentado, acompañada de una gran rebanada de pan untada con miel. Siempre me decía que debía comer más, que era un mequetrefe enclenque que no llenaba los pantalones.
- No me ves a mí, muchacho, que estoy rollizo y de buen ver.
Su buen humor fue clave para que hasta las plantas crecieran y sus continuas muestras de cariño hacia la abuela, imprescindibles para no acabar perdiendo el norte. Cuando había finalizado con el desayuno, se levantaba y la besaba en la frente. Con esta comunicación no verbal le expresaba un te quiero a pesar de que todavía no lo hayas superado, un esperaré a que llegue el día en el que ese color negro se disuelva entre vítores y cantos de alegría. Y bailaremos y lo haremos acompasados como siempre así ha sido bajo la frondosa morera que reina en nuestro jardín.
Cogía las muletas en las que apoyaba sus axilas y disponía sus manos sobre unos soportes más bajos. Compraba la prensa y el tabaco en el quiosco de la esquina, prensa que leía diariamente en el parque buscando un banco sombrío para que el sol no le interfiriera en la lectura. Si algún día le pedía que diéramos un paseo me acompañaba a pesar de que fuera un tanto largo. Se había acostumbrado a caminar con aquellas muletas y, de hecho, creo que ya no sabría hacerlo con dos piernas. Paseábamos por la rambla con las palmeras como espectadoras e inundados por el salitre del agua del mar.
Una tarde cualquiera, mientras el abuelo dormía la siesta, la abuela descansaba en el sofá, con los pies sobre la sillita de mimbre apolillada que había utilizado para darme de comer años atrás. Mientras me explicaba la receta de los buñuelos rellenos de higos que tanto me gustaban, llamaron a la puerta. Me levanté y por el cristal rugoso me pareció intuir la silueta de una mujer. Moví el pestillo hacia la izquierda y abrí la puerta. Era Herminia, la amiga de la abuela.
- ¡Abuela es Herminia! – manifesté con alegría.
- Pasa Herminia, pasa – le dijo la abuela desde el salón.
Herminia me sonrió, me apretó las mejillas con sus manos en señal de cariño y al retirarlas me besó. Cerré la puerta. Ella atravesó el pasillo esquivando las crecidísimas orejas de burro en aquel ambiente en el que parecían ser las únicas que lo agradecían. Llegó al salón y la abuela se levantó para abrazarla. Eran buenas amigas. Nacieron en el mismo pueblo, coincidieron en la misma clase, pasaron fiestas mayores juntas y se bañaban en el río. Herminia, sin embargo, sí había vuelto al pueblo. De hecho, lo hacía todos los veranos, pero sentía una enorme pena por la eterna ausencia de su amiga año tras año.
- Carmen, ¿cómo estás? – le preguntó.
- ¡Ay, hija!, como siempre – le dijo a Herminia soltando uno de sus tantos suspiros.
- ¡Cuánto me gustaría que volvieras al pueblo este verano! Ya sabes que te vengo diciendo desde hace cinco años que pasó una patrulla del ejército y recorrió todos los alrededores y montes del pueblo. Ya no hay peligro de detonación alguna. Hicieron explotar las pocas minas antipersonas que todavía quedaban. Carmen, ya no hay razón para que te recluyas en esta casa pudiendo pasar allí todo el verano.
- Ya lo sé Herminia, si me encantaría volver. Allí éramos felices, sobre todo
Matías. Sé que está deseando que de una vez por todas me decida y me convenza de que el pueblo es seguro. Él tiene allí a sus amistades, nosotras al resto de nuestras amigas, pero no sé Herminia, no lo tengo claro todavía. ¿Seguro que han acabado con todas esas bombas?
- Claro Carmen, ya te lo he dicho. Yo he estado yendo desde entonces y me he movido por los campos, por las pinedas, por el barranco. ¿Qué más necesitas saber para convencerte de que estamos libres de peligro?
- Nada Herminia, nada más. ¿Y tú qué dices, hijo? – me preguntó
inesperadamente la abuela. Titubeé ansiando aprovechar la oportunidad que me brindaba, para comunicarle lo que pensaba.
- Abuela, creo que deberías comenzar a disfrutar de las cosas que te gustan y dejar atrás de una vez por todas los miedos, las tristezas, los suspiros, ese negro que parece que llevas encima ya con demasiada pesadumbre. Abuela, ¿sabes las ganas que tengo de ir al pueblo?, no te las imaginas. Tenía siete años cuando estuvimos allí la última vez. Ahora tengo diecisiete. ¿Comprendes lo que significaría volver para mí? Yo también hice amigos. No es fácil no saber cuándo tu abuela se decidirá a quitarse de encima los fantasmas del pasado, para tener alguna esperanza de pisar el pueblo otra vez - Herminia me escuchab atenta y miraba de vez en cuando a la abuela. La abuela me miraba compasiva. A medida que avanzaba en mi respuesta sus ojos adquirían cada vez más brillo y su expresión se me antojaba más cercana y generosa. Me había sincerado, le había transmitido lo que llevaba años clamando poder decirle y, cuando creí haber claudicado ya, se me presentó esa valiosa oportunidad.
- Está bien, está bien. Hablaré con Matías. Según lo que diga el abuelo tomaremos una decisión u otra.
Herminia cogió las manos de la abuela entre las suyas y absolutamente emocionada le dijo:
- ¡Carmen!, sabes tan bien como yo que Matías asentirá. ¿Eres consciente de lo feliz que me haces? Dios mío, ¡cuánto tiempo llevaba esperando este momento!
Prométeme que mandarás este luto a hacer puñetas, que abrirás las contraventanas de esta casa que clama claridad y prométeme también que derrumbarás a la tristeza, al llanto y la congoja. Matías es feliz, ¿cómo es posible que sabiendo que es así continues tú guardando aflicción en este luto? ¿No te das cuenta de que los que te queremos sufrimos, empezando por Matías? ¿Acaso se merece verte vivir entre tinieblas? y, ¿crees que este nieto tuyo debe continuar soportando tal oscuridad?
El abuelo Matías estaba jugando a cartas en la plaza del pueblo. Lo vi cuando la abuela me mandó ir a buscar el pan. Ese día ella vestía con una camisa rosa con una bonita puntilla como cuello, una falda de un rosa más intenso y unas zapatillas cómodas. ¡Qué guapa estaba! Había abierto las contraventanas y las ventanas de la casa de par en par.
Ya tenía la comida preparada, pues ella siempre madrugaba. Le di el pan y le dije que me iba al río. La abuela me besó con fuerza. Poco acostumbrado estaba yo a esas efusivas muestras de cariño, pero me sentía feliz de recibirlas y tremendamente dichoso también por ella.
En el río me encontré a Martín, un chaval que vivía en la misma calle que nosotros y con quien jugaba a pelota de niño.
- Eh Martín - le dije cuando le vi. - ¿Qué te apuestas a que me tiro de golpe? - El agua del río estaba helada y aunque éramos unos locos adolescentes había que tener valor para atreverse a hacer tal cosa.
- Si te tiras te invito a un helado esta misma tarde.
Me hallaba en lo alto de una cascada y me lo tuve que pensar dos veces. Tiré la toalla sobre una roca y me dispuse a quedar literalmente congelado bajo las aguas del río.
- ¡Venga que te quedas sin helado!
Tras oír esas palabras di un paso al frente y me sumergí en aquellas gélidas aguas. El cuerpo se me entumeció mientras estaba en el fondo del río, pero enseguida salí a la superficie con la boca abierta gimiendo de dolor. Entonces nadé rápido, hasta que toqué las piedras del río con las manos. Me incorporé y con un tembleque de mil demonios me senté al sol al lado de Martín.
- Me debes un helado, aunque ahora mismo preferiría un plato de sopa bien caliente.
Martín se rio y en ese preciso instante se oyó una fuerte detonación en la colina del monte que teníamos enfrente. Ambos nos miramos boquiabiertos y salimos rápido hacia allí. Jamás había imaginado que mis piernas pudieran correr tanto. Localizábamos perfectamente la detonación por la humareda que había producido. Comenzamos a subir ladera arriba. Aquella subida parecía no acabarse nunca. Atravesamos huertas y poco a poco las huertas se transformaron en pinos. Había camino, el cual seguimos hasta llegar a la colina, pero el humo estaba algo más a nuestra derecha. Nos salimos del camino y ya en terreno plano mis piernas corrían solas sin el menor esfuerzo, a pesar de la maleza que pinchaba como mil demonios. Martín se había quedado atrás, pero yo corrí y no dejé de hacerlo hasta que me introduje en la humareda donde alguien yacía bajo ella. No era capaz de ver quien era. Me fui acercando poco a poco a su lado y me arrodillé. El humo me pasaba por encima de la cabeza y la escena se me iba apareciendo poco a poco con mayor claridad. Literalmente petrificado y sin poder creer lo que mis ojos estaban viendo grité:
- ¡Abuelaaaaaaaaaa!
Estaba inconsciente. Le faltaban un brazo y una pierna. El rosa de su indumentaria se había teñido de rojo. Mis manos taparon mi rostro. Incrédulo volví a mirarla. Sí, era la abuela. Me tumbé sobre ella. Respiraba. Ojalá no lo hubiera hecho. Sollocé abrazándola y no dejé de hacerlo hasta que, no sé cuánto tiempo después, unas manos me separaron de ella. Esas eran sus tierras, un puñado de pinos. Deseaba visitarlos solamente, ver lo que habían crecido. Por primera vez me hundí en la misma oscuridad de la casa de la abuela, en sus propias tinieblas, deseando no haber abandonado nunca aquel luto permanente bajo el que, acostumbrados ya, éramos felices a nuestra manera.