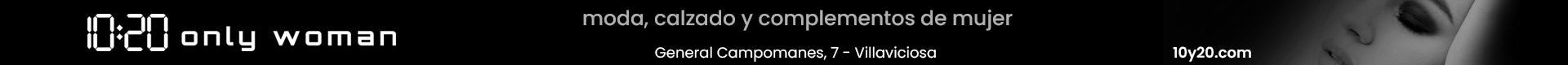“La Cuna” – Relato de A. Villar
Luis y Ana ya no tenían esperanza de tener hijos. Habían pasado doce años desde que recibieran como regalo de boda una cuna blanca de madera, que se balanceaba y que llevaba en el cabecero dos rosas primorosamente labradas. Los primeros años la cuna estuvo junto a la cama de matrimonio. Más tarde pasó a la habitación contigua y finalmente al porche, como contenedor de plantas.
Ese verano el calor era intenso y Ana se sentía especialmente sensible. No era propio de ella estar tan cansada y menos aún que de repente aborreciera las ciruelas, que tanto le gustaban. El milagro por el que llevaba tiempo rezando había sucedido. Ana estaba embarazada.
Recuperaron la cuna. La lijaron y la repintaron. Y una vez devuelta a su antiguo esplendor, la colocaron de nuevo junto a la cama, que era el lugar que le correspondía.
A pesar de que Ana dio a luz a un niño que los pediatras calificaron de normal, Juan siempre fue flaco, endeble, con la piel blanquecina, salpicada de pecas y el pelo color azafrán. Tampoco era de carácter abierto. Disfrutaba más de la lectura de sus cuentos favoritos que de la compañía de otros niños. Casi tenía diecisiete años cuando alcanzó una estatura y un peso lógicos para su edad.
Fue entonces cuando Luis y Ana decidieron invitar a María, hija de unos amigos fallecidos en accidente de tráfico, a vivir con ellos. La joven había quedado sola y desamparada al no tener parientes cercanos.
María era vivaz, esbelta, de cara bonita y siempre había congeniado bien con Juan. Tanto, que al poco de mudarse a vivir con ellos, los jóvenes iniciaron una tórrida relación amorosa, más como consecuencia de la urgencia que les imponían sus hormonas fuera de control, que por afinidad de caracteres.
Aunque procuraron ocultarlo, Ana y Luis sabían de las furtivas visitas a deshora que se hacían Juan y María, entre otras cosas porque en el silencio de la noche es difícil ahogar los sonidos propios de amarse con pasión.
Juan jamás se había sentido tan vivo y feliz. Pasaba buena parte de su tiempo libre fantaseando en voz alta con casarse con María. En su imaginación veía una casa animada por las risas de dos o tres chiquillos traviesos que cuando crecieran cuidarían de ellos, como ellos empezaban a cuidar de Luis y Ana.
Pero María fue convirtiéndose en una mujer que demandaba mucho más de lo que Juan podía ofrecerle. Y pronto empezó a salir con otros chicos de su edad, dejando a Juan dolido y sumido en un mutismo del que sólo salía para quejarse.
Luis y Ana no calcularon de antemano que una relación amorosa a temprana edad no siempre tiene perspectiva de continuidad. Además, es casi imposible que dos adolescentes que viven en la misma casa puedan lidiar con madurez con las etapas del enamoramiento, la ruptura y el desamor sin que la relación derive en una batalla campal.
Con la esperanza de que el tiempo, que todo lo cura, hiciera de bálsamo para las heridas emocionales de Juan, sus padres decidieron mantenerse al margen. Dedujeron que él también tenía que entender que la vida es a veces una dolorosa lección que hemos de aprender, tanto si aceptamos lo que se nos viene encima como si no.
Mientras Juan se hundía en una depresión profunda que le hacía parecer aún más taciturno y apocado, María floreció como una flor de mayo. Sus caderas se tornearon, sus pechos se volvieron prominentes y voluptuosos y sus ojos brillaban con el ardor propio de la juventud.
Sin saber por qué, cada atardecer sus pasos la encaminaban hacia el puerto. Allí trabó amistad con Iván, jefe del departamento de salvamento marítimo. Iván, diez años mayor que María, soñaba con encontrar una mujer que le hiciera sentar la cabeza. Cuando la conoció le pareció que había encontrado lo que buscaba e iniciaron una relación con claras intenciones de boda, por lo que María no tardó en pedir permiso a Luis y Ana para presentarle a su novio.
A fin de dejar a Juan al margen, en la medida de lo posible, y en prevención de situaciones que después tuvieran que lamentar, acordaron reunirse los cuatro en un café del puerto. Pero llegado el día del encuentro dedujeron que no habían sido tan previsores como creían, porque al llegar al café vieron a Juan sentado en el mostrador con claros síntomas de embriaguez. Luis y Ana no tuvieron más remedio que ocuparse de su hijo. Y también María se vio en la obligación de contarle a Iván quien era Juan y lo que hubo entre ellos hacía no tanto tiempo atrás.
Iván, que era un hombre curtido y consciente de la complejidad de la mente humana, no le dio mayor importancia al conocer que se trataba de una relación del pasado. Ya había tenido que lidiar con “fauna”, como él lo llamaba, de todo tipo, y le pareció que, si bien la situación era un poco rocambolesca, tampoco excedía a la lógica, dadas las circunstancias.
Pasaron los meses y Juan acabó aceptando la situación, para alivio de sus padres, que redoblaron sus esfuerzos por consentirle y cuidarle. Incluso, alguna vez le animaron a acudir al burdel que había junto a la carretera, conscientes de que dada su edad, de alguna manera tenía que cubrir las necesidades que le imponía su género.
María e Iván fueron afianzando su relación con el beneplácito de Luis, que había hecho buenas migas con Iván. Sin darse cuenta siquiera acabó considerándole como un tercer hijo. Otro más que les había otorgado la vida.
Ese domingo por la mañana, Luis salió con la intención de dar un paseo y comprar unos churros. Cuando volviera a casa haría un espeso chocolate caliente. Le hacía ilusión la idea de sorprender a su familia, que le consideraba una nulidad en la cocina, con el desayuno listo. Pero nunca llegó a la churrería. En un descuido, el coche salió de la carretera y fue a estamparse contra el tronco de un árbol. Luis falleció en el acto.
Un par de horas más tarde sonó el teléfono en casa de Ana. Era del hospital. Aunque Luis llevaba encima su documentación y conducía un vehículo a su nombre con todos los permisos en regla, la ley estipulaba que un familiar debía identificar el cadáver antes de derivarle al tanatorio. Fue Ana quien recibió la noticia.
Dos gruesas lágrimas resbalaron por sus mejillas. No dijo nada. Solo se quedó mirando al infinito y nunca más regresó de donde quiera que decidiera ir.
La fatalidad hizo que en un sólo día Juan hubiese quedado huérfano de padre y madre.
Se encerró en sí mismo y se negó a asearse o a comer, incluso, hacía sus necesidades en un rincón de su habitación. Cuando el hedor era insoportable y la falta de ingesta les hizo temer por su vida, llamaron a una ambulancia y Juan acabó hospitalizado en el departamento de agudos de psiquiatría.
Una vez estabilizado por la medicación, volvió a casa con un informe donde se leía como diagnóstico: trastorno bipolar.
María siempre sospechó, aunque no sabía ponerle nombre, que esa era la causa de las peculiaridades del carácter de Juan. Con toda probabilidad la dolencia mental estuvo ahí latente desde siempre. Sólo necesitaba un evento suficientemente traumático para que emergiera a la superficie.
Con Luis fallecido, Ana catatónica y Juan en estado de shock, María le pidió a Iván que se trasladara a vivir con ellos. Dado que la prioridad era cuidar de Ana y de Juan, tendrían que aplazar la boda para cuando la situación fuera más propicia.
Pero Juan no estaba tan mal para no ver que Iván suponía una amenaza en toda regla para sus proyectos. Aún abrigaba la esperanza de que María y él volvieran a estar juntos, como cualquier pareja, y ocuparse entre los dos de su madre. Pero esto no sucedió. Juan no pudo impedir que Iván se trasladara a vivir con ellos.
El día en que le vio colocando su ropa en el armario de María, fue aciago. Desde ese momento jamás desaprovechó cualquier oportunidad para hacerle ver que era un intruso. Que en esa casa estaba de más. Cuando Iván menos lo esperaba, Juan solía martirizarle con detalles íntimos de su relación adolescente con María, provocando así altercados de celos entre la pareja.
Un día Juan quedó gratamente sorprendido con la petición por parte de María de tener una charla amigable en terreno neutral. Por los viejos tiempos -dijo ella- . La propuesta era un paseo en bote por la costa, como antaño solían hacer.
Con la esperanza de la reconciliación, Juan aceptó encantado. Su sorpresa fue mayúscula cuando al llegar al bote vio que era Iván quien manejaba la embarcación. Se alejaron de la costa más de lo normal y aprovechando que Juan estaba de espaldas, Iván le asestó un golpe seco en la cabeza. Tras asegurarse de que no respiraba, le ató peso a los pies y se deshizo del cuerpo dejándolo caer por la borda.
De vuelta al muelle ninguno de los dos pronunció palabra. A pesar de haber verbalizado en muchas ocasiones la felicidad y el relax que supondría para ellos deshacerse de Juan, ahora no encontraban qué decirse. Desde el mismo momento en que el cadáver de Juan se hundió en las profundidades, María e Iván no pudieron volver a mirarse a los ojos.
No se molestaron siquiera en ir a ver a Ana al centro para pacientes especiales donde la habían recluido y explicarle que Juan no iría a visitarla nunca más. Para qué...
Ahora que María e Iván eran dueños de la casa, de las propiedades y disponían de todo el espacio para ellos, el disfrute que habían imaginado no se correspondía con la realidad. Un imaginario muro de silencio se levantó entre los dos. A medida que el sentimiento de culpa fue haciendo mella en sus entrañas, lo que antes fue una relación alegre y tierna se convirtió en puro hielo.
A pesar de que el cadáver de Juan no fue encontrado jamás, porque nadie denunció su desaparición y por tanto no hubo búsqueda, su sombra se cernía cada día con más nitidez sobre la mente culpable de María e Iván, que, como fantasmas, acabaron arrastrándose de un lugar a otro de la casa intentando evitarse.
Dos años después del triste final de Juan, un domingo de madrugada, se oyó una detonación sorda, amortiguada por un tronco de geranio. María no pudo soportarlo más. Se sentó junto a la blanca cuna de madera, de nuevo llena de plantas, apoyó la cabeza sobre las rosas primorosamente labradas y se disparó a bocajarro en la sien.
Su sangre se derramó confundiéndose con el rojo carmesí de las flores que con tanto mimo había cultivado Ana durante toda su vida para celebrar el nacimiento de aquel hijo que llegó cuando ya no lo esperaba y que un día desapareció sin que nadie le dijera cómo ni porqué.
Iván recogió el cuerpo sin vida de María y, con ella en brazos, caminó mar adentro hasta que el agua los cubrió por completo a los dos.
Dicen los lugareños que si prestas suficiente atención, desde el fondo del mar se oye el eco a tres voces de una vieja y triste canción de amor...
A. Villar