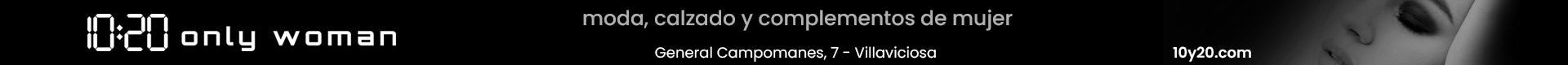“La boda” - Relato de A. Villar
María estaba nerviosa. Ya eran las cinco de la tarde y Andrés no aparecía. Ella siempre le esperaba en ese recodo escondido de la carretera. Cada sábado por la tarde, desde aquél día en la romería en que se miraron por primera vez, ninguno de los dos podía pensar en otro cosa que no fuera el otro.
Habían pasado dos años desde el primer encuentro y a María aún le daba saltos el corazón cuando oía aproximarse el camión de Andrés. Él repartía vino a las tiendas de ultramarinos de los pueblos de la zona.
Cuando pasaba por la parroquia en la que vivía María, se detenía apenas diez minutos. Aparcaba junto a unos arbustos donde ella le estaba esperando. Apenas había puesto él el pie en el suelo, ella se lanzaba a sus brazos. Se besaban con pasión y apretaban sus cuerpos, el uno contra el otro, mientras se hacían futuras promesas de amor.
María estaba de luto por la muerte de su hermano. El pobre había fallecido bajo el tractor, que volcó al tropezar con una gran piedra, mientras araba la tierra. Al ver que no volvía a la hora acostumbrada fueron a su encuentro, pero nada podía hacerse.
Los seis larguísimos años en que María debía guardar los rigores del luto se le antojaban una eternidad, pero esa era la norma. Solo las visitas furtivas de Andrés ponían un poco de luz a sus negros ropajes y a la falta de sol, ya que en casa, por no abrir, no abrían siquiera las ventanas.
Cansada de esperar y con temor de que alguien la viera fuera de casa, o su madre la echara de menos, entró de nuevo a escondidas por el hueco que había horadado en el seto que bordeaba el patio. Se refugió en su habitación con el corazón encogido. Tendría que esperar una semana para que él volviera a pasar por allí.
Ese día Andrés había variado la ruta de reparto a fin de visitar a unos parientes cercanos. Se casaba el hijo mayor y sería el vino de las viñas de Andrés el que regaría las gargantas de los comensales invitados a la boda. Sucedió también que la prima Elena, que él recordaba con trenzas desgreñadas y la cara sucia, se había convertido en una joven lozana generosa en carnes y que le miraba de manera traviesa.
Cuántos años tienes ya – preguntó Andrés a Elena
La semana que viene cumpliré diecinueve. Dice mi padre que debo ir pensando en buscar marido – respondió Elena, que se sentía cada vez más atraída por los ojos azules de su primo Andrés.
Y tú, tienes novia – preguntó Elena
No, no la tengo - mintió Andrés con descaro.
Si tu quisieras yo podría hablar con tu padre hoy mismo y si está de acuerdo podemos “empezar a vernos”. Vendría una tarde por semana- dijo Andrés.
El padre de Elena era primo hermano del padre de Andrés. Ambos vieron con buenos ojos que sus hijos se casaran. De ese modo no habría que dividir las tierras. Podrían incluso contratar jornaleros para que las trabajaran de manera conjunta, ahorrando así un buen puñado de reales.
Todo quedo dispuesto. Se habló de la fecha aproximada de la boda y de lo que cada familia aportaría para que la pareja formara su propia familia.
Mientras, María desesperaba. Habían pasado dos semanas y Andrés no daba señales de vida. Ella se había puesto en lo peor, pero no se oía decir a nadie que Andrés, conocido de todos, hubiera sufrido un accidente.
Ya era el tercer sábado. Esta vez, sin mucha esperanza, María volvió a escabullirse y corrió hasta su escondite con la esperanza de verle. Por fin oyó el ruido del motor del pequeño camión de Andrés. Como siempre saltó a sus brazos y con lágrimas de alegría le relató que había temido por su vida. Andrés la tranquilizó y le dijo que el camión había estado en reparación. Que se despreocupara.
Se casarían los dos de blanco, como sus primos de Venezuela. Tendrían al menos tres hijos e irían a vivir a la parte de arriba de la casa de sus padres. Construirían una cocina nueva y más moderna donde preparar la comida para los cuatro o para los que fueran llegando cuando nacieran los hijos. María, perdida en este tipo en ensoñaciones, no advirtió que la mente de Andrés no estaba allí.
Los pensamientos de Andrés, que se sentía culpable, estaban en la conversación que tendría con su padre. Debía explicarle que en realidad amaba a María, con la que no podía casarse aún por razón de la muerte del hermano. Que él mismo iría a dar la cara y pedir excusas tanto a su tío como a su prima Elena. Dado que la relación aún no se había anunciado, la reputación de su prima no sufriría menoscabo.
Pero no iba ser tan fácil. Las madres de Andrés y Elena se habían reunido sin informar a nadie más. El objetivo era acordar ese tipo de detalles de los que se ocupan las mujeres cuando se prepara un enlace.
Cuando Andrés, con más miedo que vergüenza, contó a sus padres la situación; que estaba enamorado de María, que Elena le encandiló con su simpatía y su buena disposición de ánimo hacia él, pero que no quería casarse con ella, ya era demasiado tarde. El intercambio y los acuerdos respecto de los bienes de las familias, tanto los que ya se habían realizado como los que se habían acordado, no permitían echarse atrás.
Andrés tomó conciencia de lo que le costaría unas horas de flirteo con la prima Elena. Debía despedirse de María.
Con el corazón encogido y una sangrante herida en el alma optó por la salida más cobarde, que no era otra que dejar de ver a María. Se limitó a dejar de repartir vino a la única tienda que había su pueblo.
Fue un amigo del fallecido hermano de María quien le contó la buena nueva. Andrés, el vinatero, se había prometido con su prima Elena, y él y su familia, de la cual eran parientes, estaban invitados a la boda.
María enfermó. Dejó de comer. Su tez palideció y perdió buena parte de su melena azabache. Aunque sus padres la llevaron al mejor médico de la zona, no hubo mejoría. No podía haberla. El mal de María no estaba en el cuerpo. Una inmensa tristeza mezclada con la más negra de las rabias le carcomía las entrañas. Muchas noches le pidió a quien desde el cielo la estuviera escuchando no despertar al día siguiente, pero parecía que nadie la estaba oyendo. Siempre volvía a amanecer para perpetuar un día más su amargura.
En la boda de Andrés y Elena hubo un ambiente que los asistentes no supieron bien descifrar. Era como si el novio no estuviera allí. Estaba en cuerpo pero no en alma. Elena lo achacó al cansancio de los preparativos. Todos habían tenido que trabajar duro para dejar a punto la adornada iglesia y el salón donde se celebraría el banquete.
Un año más tarde nació la primera hija de la pareja. Esto vino a traer algo de alegría a los días de Elena. Su esposo, que tan sólo la buscaba cuando necesitaba hacer uso de ella, ya fuera en la casa o en la cama, era un tipo seco y huraño. Esto contrastaba con el carácter jovial y dicharachero que manifestó el primer día que volvieron a verse ya de mayores, pero por más vueltas que le daba, no encontraba explicación para un cambio tan radical.
Andrés dejó el negocio del vino a causa de la filoxera que destruyó sus vides. Vendió el camión y se compró un vehículo con licencia de servicio público. Era habitual que organizara viajes a Madrid, Bilbao o Barcelona. Llevaba viandas y viajeros que iban a ver a sus familiares, estudiante o emigrantes del campo a la ciudad, en busca de trabajo. Andrés pasaba la semana ausente. Volvía el fin de semana para volver a marcharse.
La relación de Elena con su tía y suegra tampoco trajo consuelo a su vida. Más bien fue como una astilla clavada que se movía de cuando en cuando. A juicio de la suegra, Elena no reunía condiciones de buena esposa. Los embarazos le habían dado una redondez que le quitaba mucho atractivo. No lucía como debía al lado de su hijo. Además era callada en exceso y un poco triste. Nunca perdió, la buena mujer, la oportunidad de hacérselo saber de alguna manera.
El tiempo tampoco curó el corazón herido de María, que se convirtió en una solterona acartonada que jamás abandonó el luto. Sus sempiternas ropas negras, que muchos consideraron decorosas y justas, no eran por la muerte del hermano, ni por la muerte de los también fallecidos padres. El luto era por el duelo que tuvo que hacer a sus planes de vida, al amor y el deseo que sentía por Andrés, pero sobre todo por ella misma. Había decidido sepultarse en vida.
La rabia y el rencor fueron dando paso a la amargura, que se le veía en el rictus de la cara. Nadie volvió a ver jamás una sonrisa en el rostro de María. Era como si no recordara como se hacía. En la misma medida en que se consumía por dentro lo hizo por fuera. Envejeció. La larga melena morena que recogía en moño bajo, se tornó gris, y la falta de apropiada ingesta le dieron un aspecto huesudo y enfermizo.
El único consuelo que encontraba era su diario. En él fue detallando, día a día, primero su tierno amor por Andrés. En el relataba cómo se había procurado, a escondidas, un libro que detallaba lo que un esposo esperaba en la intimidad de la alcoba de su esposa
En su diario podía leerse también desde cómo preparar alguna receta a como desinsectar los colchones. Consejos para la crianza de los hijos, que incluía no mimarlos en exceso, capacitándoles así para los rigores de la vida en el campo.
Pero cuando se llegaba a la mitad del diario, las páginas estaban en blanco. En la última hoja escrita relataba, en una caligrafía casi ilegible y que había sido regada por las lágrima, primero sus temores ante la repentina desaparición de Andrés y después las más crueles palabras de odio y el deseo de que su pena y malestar fueran también los de él.
María se enfadó mucho cuando encontró a la enfermera que la visitaba semanalmente leyendo su diario, pero cuando se le pasó la mohína, pensó que era el momento de compartir su historia con alguien.
Un día por la mañana la echaron de menos en la panadería. Era su única salida. Fueron a ver si estaba enferma y la encontraron junto a la ventana del dormitorio, sentada en su mecedora, ya sin vida. Su puño se cerraba en torno a un camafeo que contenía la única foto que un día le dio Andrés. Para que nunca me olvides – le dijo él cuando se la entregó.
Se decidió que era mejor enterrarla con ella que amputarle la mano.
Esa noche Andrés soñó que hacía el amor con María con la ternura y la pasión con que jamás pudo hacerlo con Elena. Al despertar vio una pequeña joya junto a la almohada. No entendía cómo habría ido a para allí ese camafeo, que para colmo contenía una foto de un tiempo que ya no recordaba…