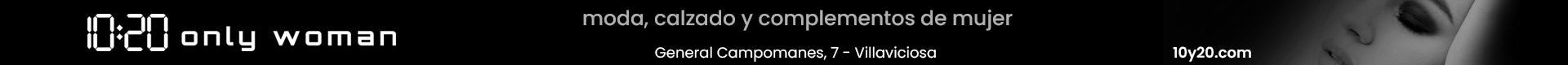“El Paraíso”- Un relato de A. Villar
Eva y María tenían un secreto que contarse. Estaban impacientes por encontrarse al amanecer en el lavadero, donde solían lavar la ropa blanca para aprovechar los primeros rayos del sol, que es el mejor blanqueante que existe.
Al mirarse lo supieron de inmediato. Se abrazaron sin poder contener la alegría. Se notaba por la luz de sus ojos y el brillo en su piel que una vida se desarrollaba en su seno. Como decía un eufemismo de la época, estaban en estado de buena esperanza.
Como tributo a la sociedad, era habitual que las mujeres concibieran en el primer año de matrimonio. Cuando no era así, podían sufrir tal grado de presión que a veces la misma ansiedad era la causante de que no llegara el deseado embarazo.
Ambas llevaron bien el periodo de gestación. Y cuando éste casi tocaba a su fin, subieron juntas hasta la ermita para pedirle al Cristo del Sagrado Corazón un parto rápido y que el bebé fuera sano y fuerte.
En más de una ocasión el ángel de la guarda de los recién nacidos tuvo que hacer horas extras, porque la partera, que vivía a unas cuantas leguas de distancia, no llegaba a tiempo.
Los hijos de Eva y María nacieron con nueve días de diferencia. Petra, la partera, estuvo presente en los alumbramientos y todo sucedió sin contratiempos.
Estas dos mujeres eran de esas vecinas que vivían en casas colindantes. El tabique que dividía sus viviendas, que en su día fue una sola, era tan fino que si prestaban atención casi se podía oír la conversación en la casa de al lado.
Cuando los esposos salían de caza con otros hombres de la parroquia ellas jamás se sintían solas.
Si un día había demasiado silencio, cualquier de las dos tocaba con los nudillos en la pared divisoria para cerciorarse de que todo iba bien. Si la respuesta se hacía esperar no tenían reparo en irrumpir la una en la casa de la otra.
En la parroquia nadie cerraba la puerta de casa porque todos respetaban los bienes de todos y la probabilidad de que llegara alguien desconocido era bien remota.
Los hijos de Eva y María fueron bautizados con los nombres de Rafael y Miguel. Y quiso la fortuna que se entendieran entre ellos tan bien como sus madres.
Los niños dieron juntos los primeros pasos y juntos fueron a la escuela. Si alguno de los dos era castigado por haber cometido alguna travesura, el otro, en solidaridad, se sometía de manera voluntaria al mismo castigo.
Juntos aprendieron a cazar ranas y a buscar nidos en su tiempo libre. Y se curaron el uno al otro algún que otro piquete en la cabeza, a consecuencia de las guerras con cantos rodados a las que jugaban junto al río con otros niños del pueblo.
Ya de adolescentes iban y venían juntos a las romerías de las parroquias colindantes para mirar a las mozinas, que a otra cosa no se atrevían. Ambos se enamoraron a la vez, por suerte no de la misma mujer, aunque nunca se casaron. En el camino de vuelta a su parroquia, ya bien entrada la madrugada, se contaban sus mayores secretos.
Había sido Rafael el que había dejado en estado a Soledad. Fue sin querer - le confesó a Miguel.
Los dos sintieron un extraño calor que les llevó a acercarse tanto, que casi podían adivinarse los pensamientos. Fue cuando Soledad se levantó las faldas que él, sin darse cuenta siquiera, se vio dentro de ella. Se estaba tan bien ahí que Rafael no entendía como de un acto tan divertido podía resultar algo tan salvaje y doloroso como el parto.
Después de aquello no volvió a acercarse tanto a ninguna mozina. No fueran a enviarlas a todas al convento, como le pasó a Soledad, y no quedara ninguna para casarse con ella.
Cuando estalló la guerra civil fueron enviados al frente, del cual huyeron tan pronto como pudieron. No por cobardía, no. A ellos, campesinos y labriegos sin ideología política, se les antojaba que nada pintaban allí.
En qué estarían pensando los que organizaban las guerras para creer que ellos estaban dispuestos a matar a otros hombres, que de nada conocían y contra quienes nada tenían... ¡Qué disparate! Quien habría inventado aquella sin razón.
Poco les importaban a ellos los juegos de poder de los degenerados y desaprensivos “señores de la guerra”, que para medirse entre sí enviaban a los jóvenes al frente, mientras ellos quedaban a resguardo en la seguridad de sus despachos.
Rafael y Miguel nada tenían que ver en eso, ellos sólo querían vivir y dejar vivir.
No toda la gente labriega tiene sangre de Caín, como decía Machado. Es habitual que el diario contacto con la naturaleza obligue a los individuos a vivir en una permanente conexión con la tierra.
Este hecho deriva en una norma no escrita, pero viva, que es un profundo respeto por todo y por todos.
Cuando volvieron de la guerra eran mucho menos habladores. En sus ojos,antañolimpiosytransparentes,seleíantrazasdetristeza,demiedo e incomprensión. A vecesseles oía llorar en sueños.
Solían ir juntos a pastorear vaques arriba a los valles altos. Solo en la soledad y el silencio, en plena comunión con la montaña, se sentían a salvo.
Así fue transcurriendo su vida. Comían de lo que cosechaban y dependiendo de la época del año, también de lo que recolectaban. Los valles, generosos, les proveían de manzanas y frutos secos. Plantaron algún olivo, del que obtenían aceite de fuerte sabor y compraban en las ferias el arroz, las legumbres con que cocinaban “el pote” y el trigo necesario para amasar el pan.
Después que sus mayores fallecieran, continuaron siendo inseparables hasta el último día.
A veces se preguntaban por el sentido de la vida. Pero todo lo que sabían era que sin saber cómo ni de dónde, algo le insuflaba vida a nuestros cuerpos, que, como si de una vasija de barro se tratara, albergaban a un huésped que un día venía y otro se iba, haciendo que el material de la vasija se disgregase y volviese a formar parte de los elementos que conformaban el universo.
Dicen los entendidos que una parte se eleva y se expande hasta el infinito. Que en realidad sólo somos polvo de estrellas.
Rafael y Miguel fallecieron también con nueve días de diferencia, cada uno en la soledad de su propia casa, tan solo acompañados por la imagen del cuadro de la virgen que colgaba en la pared de la cabecera de sus camas. Ellos solos supieron, llegado el momento, que debían cerrar los ojos y dejarse ir.
Cuando el corazón de Miguel, que falleció el segundo, dejó de latir, él se encontró de repente en un extraño lugar. Ya no era un hombre. Como si de una pompa de jabón se tratase, se movía ingrávido a cualquier lugar que acudiera a su pensamiento. Nada le dolía. No recordaba siquiera el aspecto de su casita al lado de Rafael.
Miró a su alrededor y todos aquellos que encontraba iban de una lado para otro atareados. Cuando les preguntó hacia donde se dirigían le dijeron que estaban buscando “su paraíso”.
Miguel, desconsolado, se sentó en un rincón.
Y no era Rafael aquél que veía a lo lejos vagando sin rumbo con cara despistado – se dijo a sí mismo.
No podía creerlo.
Miguel corrió a su encuentro sin poder contener el alborozo.
Tú también estás aquí – le dijo maravillado.
Claro - respondió Rafael – llevo nueve días esperándote.
Se cogieron de la mano y ellos también empezaron a buscar “su paraíso”. Pasaron por diferentes ambientes. En uno de ellos se tocaba la guitarra y se bebía vino. Estuvieron alojados en palacios con lujosos salones llenos de gente que jugaba a juegos de mesa y comían marisco y caviar.
Asistieron a fiestas donde todo el mundo lucía riquísimas vestimentas. Y deambularon por bellos parajes que no habían visto jamás; pero nada les llenaba por completo.
De repente algo llamó su atención.
No es eso que se oye una gaita – dijo Miguel incrédulo. Sí, dijo Rafael. Además, huele a sidra
Se cogieron de la mano y corrieron, como cuando huyeron del frente, en dirección a aquel lugar.
Desde lejos llegaba el eco de una tonada en la voz de “El Presi”, que amenizaba una fiesta en una casona junto a la Ría.
Entraron sin dudarlo y al mirar por la ventana se emocionaron al ver las verdes montañas refrescadas por el suave orbayu.
Un grupo de personas jugaba a los bolos en el prao, echando la “cutriada”. Y en una mesa había bandejas que contenían Carbayones, Frisuelos y Casadielles. Otros comían quesu acompañado de unos “culines”.
Locos de contentos se tomaron por el cuello y bailaron entusiasmados cuando oyeron que las gaitas tocaban “Asturias patria querida”.
Rafael y Miguel habían llegado al su paraíso. Estaban en el paraíso de losasturianos.
Y allí se quedaron para toda la eternidad.
No todo en este relato es ficción. Rafael y Miguel existieron y la historia ha sido construida basándome en datos aportados por Nieves Sariego
Tina Villar