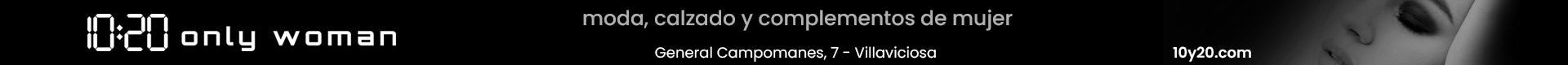Tina Villar - “Campanas al amanecer”
En la zona Este de la plaza Mayor junto a la Iglesia de la Asunción, la gran mansión con cimientos de oro traído de ultramar tenía una una grieta oculta que la recorría desde los sótanos
Don Marcelo había vuelto al pueblo convertido en leyenda. En América había hecho fortuna vendiendo herramientas, oro y astucia. De regreso, mandó construir una casa magnífica al lado de la iglesia, para que las campanas del reloj le recordaran, cada cuarto de hora, lo lejos que había llegado. Tenía el aire solemne de los hombres hechos a sí mismos, la barba bien recortada y una voz grave que imponía respeto incluso cuando pedía pan en la plaza.
Se casó con Adoración, hija del viejo terrateniente, como si al unir dos apellidos antiguos consolidara para siempre su posición en aquel pequeño mundo de miradas largas y silencios densos. Tuvieron dos hijos. El mayor, Ignacio, era un joven de estudios y buen juicio, que acabó siendo notario en la capital. El menor, Benito, nació con una belleza maliciosa y una sonrisa capaz de torcer voluntades. Mientras uno leía leyes, el otro leía cuerpos. Y no con la mirada, sino con las manos.
Benito era una bala perdida. Iba de fiesta en fiesta, de cama en cama, sin que el deber o el decoro lo tocaran jamás. Su pasatiempo favorito era seducir a las jóvenes del servicio. Las elegía como si fueran fruta madura: por el color de la piel, por la manera en que bajaban la vista.
Lo que ocurría con las chicas del servicio no era solo una injusticia, era como una mancha de tinta en una tela blanca: se extiende, contamina, y no desaparece con solo taparla. El dinero invertido en ocultar el problema, actuaba como quien barre la suciedad bajo una alfombra: puede que no se vea por un tiempo, pero sigue ahí, creciendo con el polvo del silencio y la complicidad
Pero un día entró una nueva muchacha a servir. Se llamaba Mara. Tenía los ojos como pozos tranquilos y un carácter firme que desconcertó a Benito. No cayó en sus juegos. No rio sus bromas. No bajó la mirada. Fue precisamente eso lo que encendió en él el deseo, más por el desafío que por el deseo mismo. La persiguió, la cercó, y una noche - sin más testigos que las sombras - la forzó.
Mara no gritó. No dijo nada. Se encerró en su silencio como quien cava un pozo para esconder la rabia. Pero semanas después, la verdad comenzó a notarse en su vientre. Fue entonces cuando pidió hablar con Don Marcelo y Doña Adoración.
En muchos sistemas sociales, el poder actúa como un paraguas impermeable: protege a quienes están debajo, aunque estén haciendo daño, y deja empapados a quienes no tienen dónde refugiarse. Y es que la desigualdad y la impunidad se entrelazan como los hilos de un tapiz antiguo.
Los señores la recibieron en el despacho con cortinas pesadas y olor a cera. Ella les dijo lo justo. Lo necesario. Ellos no se miraron ni una sola vez.
En qué estabas pensando desvergonzada - dijo Doña Adoración, con un susurro helado. No pensarás quedarte con la criatura.
Lo mejor será que te alejes un tiempo - añadió Don Marcelo, ya con una bolsa de monedas preparada, como si hubiera previsto el momento desde el principio.
Aquí tienes suficiente para la partera y el hospicio. Si regresas sola todo estará en orden y podrás volver a servir aquí - respondió él, como quien dicta sentencia.
Mara salió de la casa sin llorar. No volvió a mirar la torre de la iglesia ni las campanas que, puntuales, seguían marcando los cuartos. Porque hay cosas que ni el tiempo puede ordenar, ni el oro puede limpiar. Aunque el pueblo calle, hay verdades que laten en el silencio con la fuerza de un corazón herido.
Y Benito, como siempre, siguió caminando por la vida con las manos limpias y los bolsillos llenos. Siguió por el mismo sendero que lo había criado: el del privilegio sin responsabilidad, el del deseo como derecho. Los años pasaron, pero él no cambió. Mientras el mundo giraba y el país se transformaba - nuevas políticas, nuevas voces, nuevas calles donde antes solo mandaba el silencio - él seguía creyéndose intocable. Como si los apellidos aún fueran escudos y las monedas salvoconductos.
Pero los tiempos habían cambiado.
Una noche de borrachera y testosterona en una taberna mal iluminada, se enfrentó a otro joven como él: arrogante, violento, lleno de rabia. Las palabras subieron de tono, luego las manos, y al final el cuchillo. El otro cayó con un grito seco, y aunque no murió, la herida bastó para que Benito acabara en prisión.
Nadie movió un dedo por él. Ni su madre, ya vencida por los años, ni su hermano el notario, que había aprendido a vivir sin mancharse las manos con los pecados familiares. Don Marcelo, muerto hacía poco, no dejó más que un retrato serio en el salón y una fortuna que ya no podía comprar el silencio del Estado.
En la cárcel, Benito descubrió lo que nunca imaginó: que sin nombre ni fachada, todos los cuerpos pesan igual. Allí, él - tan gallardo, tan señorito, tan libre - fue elegido, como otros antes, como la "chica nueva". Ya no importaban sus palabras dulces ni su antigua belleza: su cuerpo era mercancía, castigo y presa.
Y fue entonces, cuando el hierro de la reja se cerró tras él que supo lo que nunca quiso entender. Sintió el miedo en los huesos, la humillación que no deja marcas visibles pero cambia el alma. Recordó, aunque no quería, los ojos de Mara, las monedas sobre la mesa. Comprendió - tarde, pero por completo - que el dolor que había sembrado florecía ahora dentro de su propia carne.
En la celda, las noches eran largas, y el eco de los pasos por el pasillo tenía un ritmo casi litúrgico. Como un reloj lejano que diera las horas de un tiempo distinto. Y él, desde su rincón, a veces creía oír campanas.
Pero ya no eran las del pueblo.
Eran las del juicio interior.
Las que no perdonan
Hay quien no cambia nunca. No porque no pueda porque todos podemos cambiar, sino porque no quiere. Benito se endureció en la cárcel como se curte el cuero al sol: reseco, tosco, áspero. Ya no sonreía, ya no seducía. Tampoco hablaba mucho. Lo que quedaba de él era una sombra torcida de lo que fue: el cuerpo magullado, la mirada hueca, el alma encallecida.
Cuando uno deja de importarse, deja de importar también la vida de los otros. Y así, en una reyerta como tantas otras - sucia, absurda, evitable -, Benito volvió a levantar la mano. Esta vez no contra otro preso, sino contra un guardia: el mismo que cada noche cerraba con estruendo la reja tras su espalda, el mismo que lo miraba con ese desprecio rutinario que también se endurece con los años. El golpe fue certero. Mortal.
El juicio fue rápido. Los testigos eran muchos. El crimen, evidente. No hubo recursos ni abogados brillantes. Solo una celda fría, un silencio largo y un papel.
Una hoja oficial, con membrete del Estado, sellos de rigor, y una firma al final que parecía escrita con tinta de plomo: Lic. Benito del Valle — Juez de Primera Instancia.
No hubo respuesta al indulto. Solo llegó la notificación con el día y la hora en que su cuello sería estrechado por la soga. Nada más. Ni cartas. Ni visitas. Ni lágrimas.
La noche anterior a la ejecución, Benito no durmió. No rezó. No gritó. Solo pidió una hoja de papel. Escribió pocas líneas, sin adornos, sin rencor. Tal vez no por arrepentimiento, sino por la necesidad de dejar constancia de algo que nadie quiso leer.
Al amanecer las campanas del penal tocaron cinco veces. Eran de hierro viejo, secas como un aldabonazo.
Es la hora, dijo el guardia acompañado del sacerdote. Fueron a buscarle. Las piernas le temblaban cuando lo llevaban al patio.
Con la mirada endurecida y presa de la rabia miró al juez al pie del cadalso. La toga bien puesta, la mirada firme, el rostro serio. Parecía él mismo años atrás. Junto al juez había una mujer que reconoció al instante. Era aquella muchacha que forzó y a juzgar por el parecido, el juez era el hijo de ambos. Su propio hijo.
Benito los miró. La sangre le golpeó las sienes.
El niño al que nunca quiso, al que nunca conoció, al que intentó borrar con una bolsa de monedas y la promesa del olvido, ahora estaba ahí, erguido, portador de la última palabra.
Benito sintió que el suelo le faltaba, pero no porque temiera morir. Sino porque por primera vez comprendía. No solo la violencia volvía como un latigazo, sino toda su soberbia. El desprecio, la impunidad, el daño.
La justicia de los hombres puede ser ciega, puede llegar tarde o errar de camino. Pero la de la vida, esa no olvida. Es paciente. Y cuando cae, no pregunta.
El verdugo ajustó la cuerda. El sacerdote murmuró unas palabras. El juez no apartó la mirada.
Antes de que la trampilla se abriera, Benito ya no era un hombre, era una sombra, un eco lejano de lo que podría haber sido.
Las campanas no doblaron por nadie aquella mañana. No hacía falta.
Tina Villar