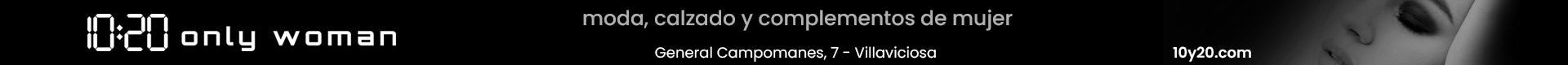“Los Novios” – Un relato de Tina Villar
Como un gigante en Lilliput, encaramada en lo más alto de la colina, La Casona emergía, imponente, por encima de la arboleda. Antaño llena de vida y sirvientes, ahora era un cascaron vacío de altísimos techos y paredes desnudas.
En un pequeño apartamento situado en el ala sur vivía Andresín, el hijo menor de los señores de Casariego, quienes se habían exiliado a Francia al finalizar la guerra.
Desde el país galo enviaban los francos necesarios para sufragar los gastos de las pocas estancias del inmueble que quedaban habitables y para el sustento de Andresín, que había quedado al cuidado de Manuel, único empleado que aún trabajaba en la casa porque tampoco tenía a donde ir.
Ese lunes Andresín no cabía en sí de alegría. Manuel le había dicho que a lo largo de la mañana llegaría una amiga de sus padres y su hija. Si estaban conformes con el precio del alquiler, se quedarían a vivir en la casita que había en la zona sur del jardín, la que se construyó para que viviera el guarda.
Serían las once cuando llegaron las futuras inquilinas. Bajaban la escalera, delante Manuel, que portaba un manojo de llaves y a pocos pasos detrás Andresín, que iba saltando los peldaños de dos en dos. Cuando estuvo más cerca, los ojos del niño, abiertos de par en par, se iluminaron. Junto a la verja de hierro que bordeaba La Casona esperaba una señora de aspecto enjuto de cuya mano casi colgaba una niña flaca, peinada con trenzas rematadas con lazos rosas que contrastaban con su vestido azul oscuro.
Soy Amalia, amiga de los señores de Casariego - dijo la señora a modo de presentación mientras alargaba la mano para saludar a Manuel, el cual, en lugar de estrechársela hizo una especie de reverencia y se excusó de no poder darles alojamiento en la casa principal.
Y yo soy Laura – Dijo la pequeña a Andresín, que la miraba con sonrisa bobalicona. Sin mediar palabra, el niño tomó la manita de Laura y como si lo hubiesen acordado de antemano, corrieron juntos por el jardín.
Este era el establo de los caballos – le indicaba él entusiasmado. Aquí había ocas y gansos, y aquí gallinas, y esta era la leñera. Uno a uno Andrés fue mostrando a Laurita todos los lugares que le gustaban, incluidos sus rincones secretos.
Todos los días los niños se reunían detrás del brocal del pozo a degustar alguna golosina que robaban de la despensa aprovechando que los años hacían mella en Manuel y se había vuelto descuidado.
Pasaban el día inventando juegos. Su favorito era imaginar que viajaban. Se sentaban sobre un tronco pulido que había en el patio trasero, Andresín delante, que era el conductor, y Laurita, que se engalanaba con collares de flores y pendientes hechos de fruta, cuando era tiempo de cerezas, se sentaba detrás. Mientras Andresín conducía mirando siempre hacia adelante, Laurita iba relatando las maravillas del paisaje que iban encontrando a su paso.
Qué lástima que no se pueda congelar el tiempo. En pocos años los niños se convirtieron en adolescentes y sus juegos y sus miradas cambiaron al ritmo que cambiaron sus cuerpos. Ya no jugaban. A veces se evitaban al no ser capaces de gestionar el hervidero de sensaciones y emociones a los que les empujaba la propia naturaleza.
Pero ninguna emoción fue tan intensa como la que sintió Laura cuando supo que Andrés iba a ser enviado a estudiar a Madrid. Lloró con amargura y se enfadó con su madre por habérselo ocultado deliberadamente. De haberlo sabido quizá hubiese podido estar preparada para encajarlo.
El día en que Andrés se fue, Laura no salió de su habitación. Tampoco quiso despedirse de él. Era la forma de enfrentar la tristeza que suponía pensar que a partir de ese día ya no lo encontraría deambulando ocioso por el jardín.
Dos días después de la partida de Andrés, Manuel aporreó con los nudillos la puerta de la habitación de Laura. Ella abrió apenas una rendija que él aprovechó para alargarle una cajita de madera pintada de azul. Andrés me pidió que te entregara esto, a solas – dijo Manuel.
Con el corazón en vilo, Laura no se atrevía a abrirla. Apretó la cajita contra su pecho y fue abriendo la tapa con cuidado. Cuando la abrió por completo sintió que en la boca de su estómago se abría un hueco sin fondo. La caja estaba vacía.
Qué clase de broma era aquella – se preguntaba. Y por más vueltas que le daba en su cabeza ninguna explicación le parecía plausible. Finalmente llegó a la conclusión de que era su forma de decirle que olvidara las promesas de amor que se habían hecho ese día en que se besaron por primera vez en las caballerizas.
Y nada supieron el uno del otro durante una infinidad de años.
Laura se casó con el hijo menor del Alcalde, el cual se había prendado de ella desde la primera vez que la vio. Se construyeron una casita de piedra a la salida del pueblo y vivieron una vida laboriosa, pero sencilla y tranquila, mientras sacaban adelante a sus dos hijos con las ganancias que obtenían de su tienda de ultramarinos.
Andrés estudió arquitectura. Sus buenas notas le valieron una recomendación para trabajar en un famoso estudio que realizaba proyectos nacionales e internacionales.
El día de su graduación escribió, con pésima caligrafía, una carta dirigida a Laura que envió a la dirección de La Casona. Eran apenas unos cuantos renglones en los cuales instaba a Laura a reunirse con él en veinte días. Adjuntaba dinero para que se comprara ropa, si era necesario, y para pagar el billete de tren. Él la estaría esperando en la estación.
Pero el día señalado Laura no llegó. Ni ese, ni ningún otro. Tampoco respondió a las dos cartas más que él le escribió. Andrés, dolido, entendió que el amor que él creía que ella le tenía se había esfumado y su orgullo le impidió averiguar el motivo.
Un par de años más tarde Andrés se casó con una guapa madrileña, de buena familia, que tenía un enorme parecido con Laura. Juntos llevaron una vida de trabajo y ocio a partes iguales. Al disponer de recursos y ser aficionados a la vida social, iban de cena a París, de fin de semana a Roma y de compras a New York.
Con los años el nombre de Don Andrés Casariego resonó dentro del mundo de la arquitectura. Su fama fue creciendo al mismo tiempo que resurgía una Europa que iba dejando atrás las heridas de la segunda gran guerra.
Pero no todo fueron mieles, Andrés perdió muy pronto a Amparo, su esposa. Quedó viudo cuando apenas contaba sesenta y tres años. Fue a partir de enviudar cuando acudía a su memoria con mayor frecuencia aquel amor adolescente que tuvo tan extraño final. De hecho, siempre sintió curiosidad por saber que habría sido de Laura, aquella joven que le acariciaba el pelo con ternura mientras imaginaban y proyectaban un futuro, juntos.
Sin pensarlo dos veces, se puso manos a la obra y escribió al alcalde de su villa natal para comunicarle su intención de hacerles una visita. La respuesta del alcalde no pudo ser más calurosa. Todo el pueblo participaría en los actos que organizarían en su honor. Una calle, incluso, llevaría su nombre. Andrés fue recibido como si fuera un monarca.
Sonaba un pasodoble interpretado por la banda municipal cuando Andrés, sentado en la tribuna de honor junto al Alcalde, se fijó en una señora que le miraba sin pestañear y la reconoció al instante.
Su corazón se aceleró igual que la primera vez que ella le besó. No había duda. Su cuerpo había ensanchado y su rostro, que presentaba líneas en la frente y en el cuello, había envejecido, pero nada había cambiado en su mirada.
Andrés iba pensando en qué podía decir mientras sus pies le llevaban directos hacia ella. Cuando estuvo a su lado, a modo de saludo, comentó - Parece que no te gustó mi regalo de despedida.
Hay que tener valor y cara dura para decir eso – sentenció Laura, que le miraba con dureza.
De repente, como si una luz se encendiera en su cabeza, Andrés comprendió lo que había pasado. Laura nunca llegó a leer la nota que él había deslizado detrás del pequeño espejo en la parte inferior de la tapa. Había dejado asomando una esquina de papel cuadriculado, pero, sin duda, la nota debió moverse y quedar oculta al cerrar la cajina.
Cuantos años hace que te deshiciste de mi regalo - interrogó Andrés
Aun la conservo, ignorante – dijo ella con aire divertido. Una caja vacía siempre tiene utilidad. Ahora mismo es mi joyero para los pendientes de bisutería, que, como la pieza que los contiene, tampoco tienen valor.
¿No era eso lo que pretendías cuando me dejaste como regalo de despedida una cajina azul sin nada dentro? – preguntó Laura.
Esa cajina me la regaló mi madre. Si aún la conservas, como dices, me gustaría verla de nuevo – dijo Andrés. Ella le miró extrañada, pero no se opuso.
Enseguida te la traigo- dijo Laura, que desapareció entre la masa de parroquianos que había por doquier.
Media hora más tarde volvió con la cajina en la mano. Andrés la tomó y sacudió con fuerza la tapa un par de veces contra la palma de su mano. Y allí estaba. De detrás del espejito salió una pequeña nota, escrita con caligrafía casi infantil, en la que se leía.
…”Aunque parezca una caja vacía, no sólo contiene todo mi amor por ti, también está llena de besos, todos los besos que me gustaría darte mientras estoy lejos. Espérame. Te escribiré cuando termine mis estudios para que te reúnas conmigo en Madrid. No veo el momento de que te conviertas en la señora De Casariego”…
Laura, temblando, era incapaz de articular palabra. Sus ojos se humedecieron y bajó la mirada avergonzada.
Laura, por qué no respondiste a mis cartas. Te envié tres. En ellas no solo había instrucciones para que nos reuniéramos en Madrid, también había un poco de dinero. Querrías explicármelo, por favor – preguntó Andrés.
En ese momento los ojos de Laura ya eran un mar de lágrimas. Con voz apenas audible dijo: mi madre me lo confesó unos días antes de fallecer. Tres años después de que te fueses a Madrid vino a hablar con ella el hijo del Alcalde, lo recuerdas – preguntó Laura.
Claro que lo recuerdo. Te comía con la mirada – dijo Andrés.
A mi madre le pareció un buen partido y yo con el tiempo llegué a quererle. No como a ti, pero fue un buen marido y era una excelente persona, además de honrado y trabajador.
Cuando llegaron tus cartas todo estaba listo para nuestra boda y mi madre decidió ocultármelas. Con el dinero pagó los gastos del enlace y compró material para iniciar la construcción de nuestra casa. Supongo que ella sólo pretendía que yo no me fuera de su lado.
A lo largo de su vida Andrés había conocido a muchas personas. Algunos le resultaron absolutamente aborrecibles. La mayoría, pasables. Y luego estaban algunas almas, como Laura, que son de esas personas que conoces cuando la vida decide hacerte un regalo.
Andrés agarró a Laura por los hombros, besó su frente, y con desparpajo y mucho descaro se invitó a sí mismo a cenar esa noche en casa de ella. Aún recordaba la habilidad que Laura tenía para preparar un buen pote asturiano cuando apenas era una adolescente. A buen seguro estaría exquisito lo que quiera que le sirviera.
Lo que no tenía tan claro era como abordar otro asunto que le rondaba la cabeza desde que volvió a verla. Fueron numerosas las ocasiones en que de adolescente soñó con ir mucho más allá de los pocos besos furtivos que se daban a escondidas. Eso era algo que aún les quedaba pendiente…
Era Laura quien siempre ponía freno por la presión que sobre ella ejercía su madre, la cual le advertía del enorme inconveniente que supondría para ambas un embarazo no deseado.
Pero eso no era lo único que preocupaba a Andrés. También estaba esta otra situación, tan embarazosa para un hombre, que consistía en la falta de seguridad sobre si llegado el momento todo en su cuerpo cumpliría con su función. Este era un miedo bien real que Andrés no sabía cómo enfrentar.
En la cabeza de Laura la situación no era diferente. Desde que vio a Andrés sentado junto al alcalde, vestido con su traje gris claro y su corbata azul marino, no pudo pensar en nada que no fuera pegar su cuerpo al de él. Pero se sentía vieja y cansada. Además, no había vuelto a hacer el amor con nadie desde la muerte de Julián. En caso de que Andrés quisiera tener algo con ella esa noche, lo primero que encontraría en esa zona en desuso serían telarañas – bromeaba Laura consigo misma.
Después de preparar la cena tomó una ducha para quitarse el olor a comida, se vistió con lencería bonita y un vestido de flores que le hacía parecer más joven, puso la mesa y se sentó a esperar a Andrés, que llegó puntual a las nueve.
Andrés tenía tantas anécdotas para contar que la velada pasó volando. Tras la cena se sirvieron una copa de vino dulce y pasaron al salón donde se sentaron en el sofá, el uno junto al otro. La situación no difería mucho de la primera vez que se dieron cuenta de que se deseaban, pero ninguno quería que el otro lo supiera. Fue Laura quien rompió el hielo.
Supongo que después de un día tan ajetreado, con tantos actos a los que has tenido que asistir, estarás cansado – dijo ella. Y sin esperar respuesta, añadió. He preparado un poco de aceite de romero para masajear tus pies, si me lo permites.
Andrés, adivinando su intención, tragó saliva y titubeando dijo, bueno, yo también deseo lo mismo que tú, pero ya tengo una edad y no sé si seré…Laura no le dejó acabar la frase. Le calló con un beso, como hacía cuando eran apenas unos niños.
En serio crees que a una mujer de mi edad le preocupa eso. Todos los hombres creéis que no hay sexo si no hay penetración. Espabila chaval y madura, que ya es tiempo, bromeó ella. Lo que yo quiero es que te quedes quietecito y callado mientras te quito la ropa y saboreo tu piel centímetro a centímetro. Me importa un rábano qué te funciona bien y que no.
Para mí el mero hecho de tenerte aquí, de poder oírte, tocarte y besarte ya es perfecto. Además, llevas toda la vida viviendo en mí a un nivel mucho más profundo del que pudieras llegar de ninguna otra manera.
Después de tan acalorado y convincente discurso Andrés la miró muy serio. Se abrazaron y ya no pudieron dejar de acariciarse el uno al otro. Sólo paraban, de cuando en cuando, para contarse entre risas recuerdos de su niñez que acudían en desorden desde el fondo de su memoria. Esa noche y las siguientes valieron por todas aquellas en que durante años se habían echado de menos.
Bajo el horru que había junto a La Casona Andrés instaló una gran mesa de comedor y un banco corrido tapizado con cojines Allí pasaban horas sentados el uno junto al otro, cogidos de la mano, sin decir nada. No era necesario. Desde allí se divisaba el mar.
Los Novios – Tina Villar