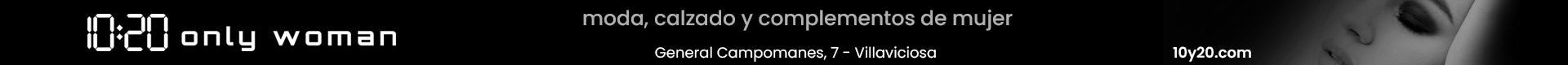“Al caer la tarde” - de Tina Villar
Clara Valdés era una mujer de aspecto frágil, que al caer la tarde se sentaba en el porche de su cabaña a contemplar el crepúsculo. Era el momento en que charlaba con Dios.
El tono de la conversación fue variando con el tiempo. Dejó de echarle la culpa de que Pablo no hubiese tenido el coraje suficiente para hacerle un hueco en su vida, aunque en su imaginación él también lo deseara.
De niña creía que cuando fuese adulta tendría como pareja un hombre como su padre. El padre de Clara fue extrovertido y audaz. Con la herencia de la abuela, compró un Buick y una licencia de servicio público, y se dedicó a transportar viajeros y mercancías por toda la geografía.
Sus desplazamientos duraban toda la semana. El sábado por la noche volvía cargado de historias y caramelos. En invierno, sus hijos, en número creciente, cada dos años, hasta contar media docena, se reunían alrededor del fuego, como en un ritual, para escuchar los relatos de su padre, mientras la madre preparaba la cena.
Miguel no solo les contaba mil aventuras acaecidas con los clientes, también les instruía acerca de su particular filosofía de vida.
Dios es uno solo y no es cristiano, ni musulmán, ni judío - decía. Es nuestro padre y también nuestra madre. Por eso no puede tener forma. Es la Unidad que todo lo contiene. Del mismo modo que no puede haber olas sin mar, nada existe sin Dios. Tampoco necesita intermediarios. Todo individuo en su sano juicio lo siente como la voz que habla en su interior, y no hablo del incesante ruido en nuestra cabeza, no, es algo mucho más profundo, pero todos somos capaces de reconocerla si le prestamos atención.
Cuando aquellos que dicen que hablan en su nombre, dicten alguna norma que vaya en contra de la naturaleza humana, tened por seguro que beneficia al legislador, pero puede que no a vosotros.
Recordad que el mundo está dominado por la ignorancia, el miedo y la codicia. Alejaros del ignorante, porque es imposible razonar con él, del miedoso, porque si se siente acosado se vuelve violento y del codicioso, porque se acercará a vosotros para ver qué puede llevarse.
Todos los hijos de Miguel fueron ávidos lectores por la simple razón de que los niños copian lo que ven. Algunos libros contienen tanta información que es imposible absorberla de una sola lectura – solía decir. Por eso algunos los leía varias veces.
Clara fue atesorando las palabras de su padre como perlas preciosas. Se veía a sí misma en el futuro conviviendo con un individuo con arrestos, que no necesitara la aprobación ajena para sentirse valioso, que no tuviese miedo de sentir y de vivir y que tuviese formación e información suficiente para estar por encima de ideologías políticas, y tan lejos como fuese posible de creencias religiosas. No entendía por qué en la escuela enseñaban el Catecismo y pasaban por alto la vida y literatura de los místicos cristianos, que contenían la verdad con mayúsculas.
Un día al salir de clase conoció a un joven apuesto, de trato educado y modales suaves, con una sonrisa capaz de iluminar cualquier tipo de oscuridad, y poco tiempo después alquilaron un nido para disfrutar de un amor que duró menos que la determinación de Clara de hacer de él un hombre.
Felipe era justo lo contrario de lo que Clara había soñado, pero ella fue incapaz de sustraerse a las reacciones químicas responsables de la atracción. Todo su bagaje de conocimientos prestados, se desplomó como un castillo de naipes. Más tarde comprendió que la vida es experiencia y nadie te ahorrará ni una sola de sus lecciones.
La impotencia de sembrar en barbecho se apoderó de ella, y un día, sin darse cuenta siquiera, miraba a un señor distinto con la misma devoción que había mirado a Felipe. Pero tampoco acertó.
El pobre Pablo era un niño herido en un cuerpo de adulto, que cargaba con el enorme conflicto que sufren las mentes adoctrinadas y llenas de principios morales, creados para domesticar voluntades.
A pesar de los esfuerzos de Clara, que veía el potencial de Pablo para liberar el dolor y la sensación de vacío y soledad que traslucían sus ojos, no existe fuerza suficiente en el universo para sacar a nadie de donde no quiere salir, aunque le provoque sufrimiento.
Si una mujer se ofrece a sí misma y no alcanza, lo único que le queda por ofrecer es su ausencia.
Clara decidió vivir lejos del bullicio del mundo y dejar atrás la vida entre las personas. Buscó una cabaña de madera, enclavada entre altos pinos y rodeada de maleza y la convirtió en su refugio.
Cansada de las decepciones y el peso de las heridas que nunca parecían sanar, encontró en el bosque una paz agreste y silenciosa que, aunque a veces dura, era sincera.
Cada día seguía la misma rutina: encender el fuego por la mañana, recoger frutos, pescar para el sustento y cuidar de su pequeño huerto. Las estaciones se sucedían sin grandes cambios y el tiempo se deslizaba como el agua de un arroyo.
Una tarde de invierno, mientras recogía leña, escuchó un gemido débil entre los arbustos. Al apartar las ramas descubrió un perro herido, con el pelaje enmarañado y una pata ensangrentada atrapada en un cepo oxidado. El animal temblaba, jadeando de dolor.
Tranquilo, amigo —dijo Clara con voz serena.
Con cuidado, liberó al perro del cepo y lo cargó en sus brazos. El animal apenas protestó, agotado por el sufrimiento. De vuelta en la cabaña, Clara limpió la herida, aplicó ungüento y envolvió la pata con vendas hechas de tela vieja.
Durante los días siguientes, el perro permaneció junto al fuego, recuperándose lentamente. Al principio, ella pensó que el animal se iría en cuanto pudiera caminar, como hacían todos los seres libres del bosque. Pero el perro no se marchó.
Cuando finalmente pudo moverse con soltura, empezó a seguirla a todas partes. Si iba al río a pescar, allí estaba el perro, observando atento desde la orilla. Si cortaba leña, el perro se echaba cerca, vigilante. Al principio, Clara intentó ignorarlo, pero pronto se acostumbró a su silenciosa compañía.
Con el paso del tiempo, el perro se convirtió en su mejor amigo. Compartían las frías noches de invierno junto al fuego, las caminatas por el bosque y hasta las escasas alegrías que la naturaleza ofrecía: un día soleado tras la lluvia o la aparición de frutos silvestres.
Clara, que había cerrado su corazón al mundo, descubrió que aún era capaz de amar.
Una mañana, al despertar, el perro no estaba. Lo llamó, pero no hubo respuesta. La inquietud se apoderó de ella. Salía a buscarlo cada vez más lejos, adentrándose en rincones del bosque que había evitado durante años. La soledad, que antes había sido su aliada, ahora se volvió insoportable.
Después de horas de búsqueda, lo encontró tendido en el suelo, moribundo. A juzgar por las heridas, debió ser embestido por un jabalí. Era época de cría y las hembras se volvían agresivas.
Clara corrió hacia él, pero comprendió que no podía salvarlo. El perro, con sus ojos brillantes a pesar del dolor, la miró con una calma que partía el alma.
Se quedó junto a él, acariciándolo suavemente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Clara conocía el poder de las lágrimas para lavar las heridas del corazón. Sabía que todas las que no quiso derramar en su día, la habían estado matando poco a poco, y aprendió a dejar que cualquier dolor fluyera por sus mejillas. Aunque muchas personas podían ser crueles sin motivo, no permitió que el mundo la endureciera.
El perro, con su último aliento, lamió la mano de Clara en señal de agradecimiento. En ese momento recordó la última vez que había visto a Pablo y comprendió que siempre lo amaría con ternura.
Cuando alguien te importa realmente, quieres que sea feliz a su manera. Le das tiempo y espacio para viva como quiera. Tú no puedes hacer otra cosa que estar ahí, en la sombra, si es necesario, acompañando, confiando en el proceso de la vida y dando las gracias porque amar produce un estado mental capaz de sacar lo mejor de cada persona.
Cuando el animal finalmente se quedó inmóvil, Clara sintió que algo dentro de ella también moría. Pero al mismo tiempo, una verdad simple y poderosa llenó su corazón: en la vida, lo único que realmente merece la pena son las relaciones de afecto con aquellos que nos rodean. Había tardado toda una vida en entenderlo, pero gracias a ese perro había vuelto a sentirlo.
Con el corazón pesado pero agradecido, enterró a su amigo bajo un roble majestuoso. Durante mucho tiempo se quedó allí, escuchando el viento entre las hojas. Supo entonces que, aunque la vida estuviera llena de pérdidas, cualquier amor siempre dejaba algo valioso: el recuerdo del tiempo en que fue compartido.
Tina Villar