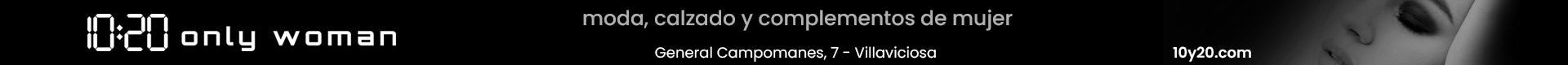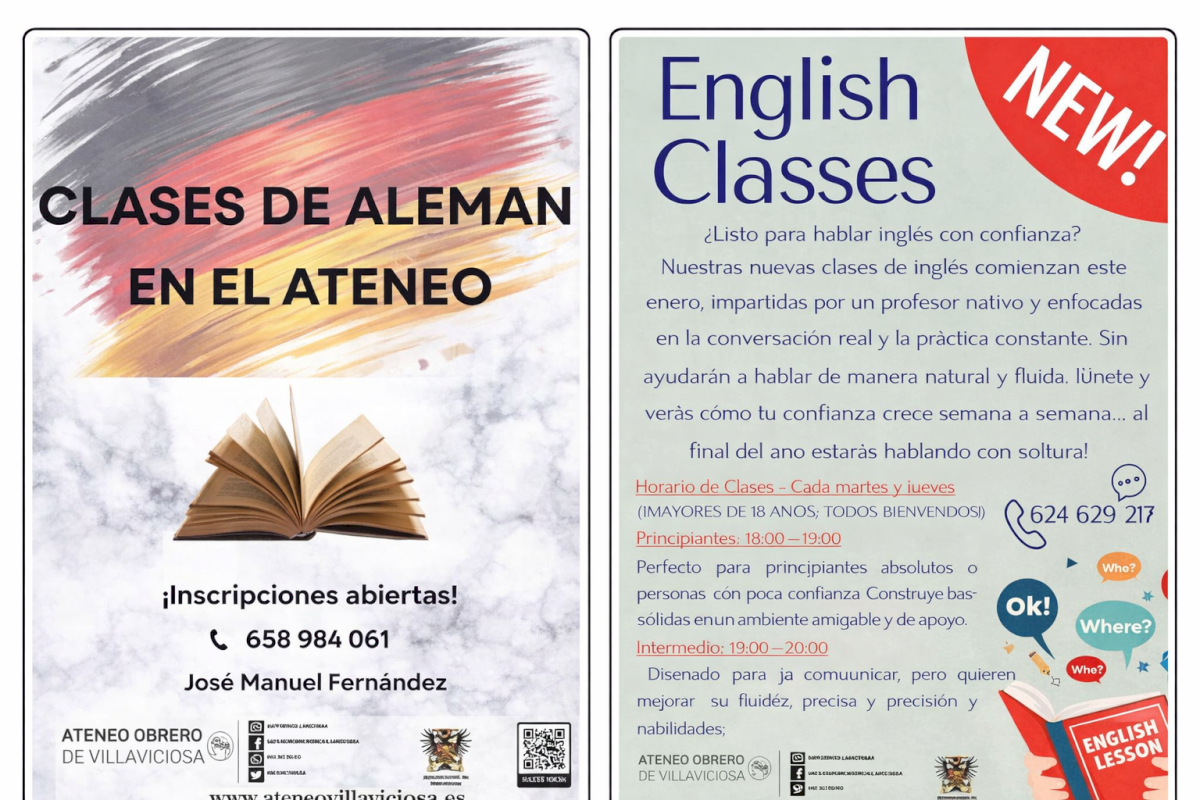“Abandono” - Un relato de A. Villar
Lisa adoraba la risa de su padre. Le gustaba bromear con él. Le hubiese gustado parecerse a él. De hecho, a veces intentaba imitarle. Pero ella sabía a ciencia cierta que en realidad había heredado el carácter de Amalia, su madre.
Amalia era una mujer de buen porte, esbelta y de andar sereno, con una larga melena cobriza que solía recoger en un moño a la altura de la nuca. Pero sus ojos azules tenían una mirada fría. Y su mandíbula, siempre apretada, dejaba entrever la severidad con que juzgaba a todo el mundo.
El padre de Lisa, Valentín, era la otra cara de la moneda. Dicharachero, amigable, simpático, amigo de unos pocos y conocido de todos. Su afición a la fotografía le había llevado a ser el fotógrafo oficial del dominical que cada domingo se editaba junto al diario local.
Fueron los padres de Valentín los que insistieron en que Amalia era un buen partido para alguien de su posición. El amor vendrá con el tiempo – le dijeron. Pero no fue así. La llegada de Lisa, dos años después de casarse, empeoró aún más la situación.
Cuando nació Lisa, Amalia se volcó en la crianza de su hija. Muchas mujeres dejan de ser esposas tan pronto se convierten en madres. En ese punto la relación de pareja desaparece. El concepto marido y mujer queda oculto bajo el peso de convertirse en padres.
Las relaciones íntimas primero se van espaciando hasta convertirse con el tiempo en algo que, ella en especial, hace por satisfacer a su marido, no porque lo desee. Se dice que muchas mujeres cambian favores sexuales por afecto y que cuando llega el bebé se ven colmadas en tal medida que éste se convierte en su único amor. Así es como el marido poco a poco se va viendo empujado al celibato como consecuencia de la paternidad.
Eso sí, hay que mantener las apariencias. El pobre hombre se ve atrapado en un limbo del que no puede salir, bajo la atenta vigilancia de la esposa, que como el perro del hortelano, ni come ni deja.
Este era el caso de Valentín. Quien, después de varios años viviendo esta situación, acabó encontrando calor en otros brazos.
Era el día del cumpleaños de su suegro. Valentín había declinado la amable invitación a la cena alegando trabajo atrasado. Ve tú – le dijo a su mujer – ya sabes que nunca fui bien recibido en tu familia. Además, seguro que yendo sola disfrutarás más de la compañía de tus padres.
Llevaba apenas diez minutos conduciendo cuando Amalia recordó que la bolsa que contenía la camisa de seda que le había comprado a su padre como regalo se había quedado sobre la cama. Telefoneó a sus padres para decirles que llegaría un poco más tarde y volvió a casa a recogerla.
Subió la escalera a toda prisa y cuando abrió la puerta del dormitorio en lugar de la bolsa con el regalo lo que encontró sobre la cama fue a su marido y su mejor amiga, Inés.
Valentín y Amalia nunca se habían entendido, ni en el plano vertical ni en el horizontal. Ella aborrecía la afabilidad y el derroche de atenciones que él prodigaba a cualquiera de manera espontánea y natural. Y a él no le gustaba el aspecto austero ni la mirada de reproche que ella le lanzaba cada vez que saludaba a alguien.
Empezó a fijarse en las amigas de su mujer y descubrió, para su sorpresa, que Inés siempre le regalaba una sonrisa.
Después de una cena entre amigos, en casa de Valentín, en la cual el alcohol había corrido sin medida y los comensales dormitaban cada uno en un rincón, Inés sugirió a Valentín que fuesen a la habitación de invitados.
Valentín, descorazonado, le advirtió a Inés que esa “nave espacial” que vivía en su pantalón, antaño con vida propia y capacidad para llevarla a la luna, hacía tiempo que no daba señales de vida.
Inés, que leía a escondidas de su marido las revistas que él creía que le escondía a ella, era adicta al consultorio que se publicaba en Penthouse a cargo de Xaviera Hollander y que llevaba por título “Llámeme Señora”. Había leído en más de una ocasión el consejo de la experta en esos casos:
…”Señora, con mucho cariño y mucho cuidado, que lo que tiene su pareja ahí no es una piruleta, hágale un suave y profundo trabajo oral; que lo que ha perdido es la capacidad de mantenerse erecto, no la de sentir. Tenga en cuenta que el “cuerpo cavernoso”, tan flexible en ese estado, le facilitará a usted enormemente el trabajo. Con un poco de interés por su parte conseguirá satisfacerle plenamente”...
Con esta idea en mente, Inés le dijo a Valentín que se relajara, que iba a demostrarle que con el plan B se llegaba al mismo punto que con el plan A, sólo que por distinta vía.
Valentín la miró con una sonrisa mezcla de curiosidad e incredulidad. Inés, no me vengas con teorías – le dijo – quiero una demostración práctica
Ven aquí – dijo Inés- al tiempo que le atraía hacia sí agarrándole por la cinturilla del pantalón. Mientras él permaneció en pie, ella fue deslizándose hasta colocarse a la altura adecuada y mientras bajaba lentamente la cremallera, sus labios fueron repartiendo besos en cada centímetro de piel que iba quedando al descubierto.
Cierra los ojos - le dijo Inés – de “esto” ahora me ocupo yo.
Valentín, obediente, cerró los ojos y se dejó hacer, mientras sentía la humedad de los labios de Inés y el ritmo acompasado con el que ella le llevó al clímax.
El volvió a sonreír, a sentirse vivo. Pero ambos sabían que no podía durar. Inés no tenía la menor intención de renunciar a la vida acomodada que llevaba al lado de Carlos, su marido. Y mucho menos a fallarles a sus hijas, que tanto la necesitaban en esa etapa de su vida.
A pesar del cálido y tierno amor que nació entre los dos, sin que apenas lo advirtieran, después de un tiempo viéndose a escondidas, decidieron, de mutuo acuerdo y en aras del sentido de la responsabilidad, que era mejor dejarlo.
Quedaron una última vez en esa habitación de hotel con vistas a la montaña donde solían encontrarse. Ese día no hicieron el amor. Solo charlaron. Se dieron las gracias por el afecto y las atenciones recibidas.
Amigos – preguntó él
Para siempre amigos – respondió ella.
Poco después de dejar de ver a Inés, Valentín dijo a su mujer y a su hija que saldría de viaje.
Este no era un viaje cualquiera de uno o dos días, como solía hacer, este era un largo viaje.
Le dijo a Amalia que el departamento de compras de la empresa química donde trabajaba le había pedido que fuera él quien se reuniera con un grupo de inversores que se dedicaban al negocio del litio; componente esencial en la elaboración de los fármacos que tratan algunos trastornos mentales.
Algo que la gente necesita entender acerca de las personas amorosas y amables, como Valentín, es que las características opuestas se dan en igual medida y con la misma intensidad cuando hace aparición su otra cara de la personalidad.
Valentín partió para Chile con la promesa de llamarlas todos los días y de regresar lo antes posible. Él las telefonearía cuando estuviese libre.
La primera semana llamó todos los días para contarles las maravillas que iba descubriendo en su visita a Santiago de Chile, la capital. Pero las llamadas se fueron espaciando a medida que pasaban los días. Pasaron a ser semanales. Después cada quince días, aunque buena parte del tiempo charlaba con Lisa. Amalia y Valentín apenas tenían nada que decirse. Hasta que un buen día y sin previo aviso, simplemente dejó de llamar.
Lisa pensó que estaría muy ocupado y que pronto regresaría. Que no llamaba porque pretendía volver sin avisar a fin de darles una sorpresa. Pero los meses dieron paso a los años y Valentín nunca regresó.
Él se lo pierde, le dijeron, ante cada lágrima, cada ausencia, cada rincón donde Lisa buscaba sin éxito a su padre.
Lo mismo le decían a Amalia mientras ella intentaba rearmar el porte que la había caracterizado. A pesar de que su matrimonio había sido de esos en los cuales se siente hasta los huesos la indiferencia, le dolía el ego y las miradas acusadoras de las personas que la hacía responsable, por el mero hecho de ser mujer, de que el marido las hubiera abandonado.
Pero les mentían. Él no se perdió nada. Valentín amó de nuevo. Se construyó una vida nueva y disfrutó, como él sabía hacer, al lado de otras personas. Era habitual del Centro Cultural español en Santiago.
Fueron varios los emigrantes españoles que trajeron noticias de Valentín. Más de uno le encontró al lado de una señora, que él presentaba como su mujer, disfrutando de la fiesta en el centro llamado “La Casa de España”, en la capital chilena.
Las personas que abandonan no se pierden nada. Eligen libremente. Él fue feliz a costa de las noches de insomnio y las carencias emocionales de las dos mujeres que dejó atrás. Él no se lo perdió. Ellas se lo perdieron; en especial Lisa. Un hombre puede divorciarse de su pareja, pero no de sus hijos.
Amalia falleció muy joven. Apenas contaba sesenta años cuando un Nefroma se la llevó en apenas tres meses. Había sucumbido a la tristeza, la rabia y el infierno permanente que tenía en su cabeza.
La suerte tampoco estuvo eternamente del lado de Valentín, que quedó viudo de aquella “otra esposa” con la que vivió años felices. Los hijos que Asunción había aportado de un matrimonio anterior “lo botaron”, como se decía allí, de la casa donde vivía y se quedaron con su dinero. Valentín, anciano, enfermo y cansado, se vio viviendo de la beneficencia.
Un día Lisa recibió una carta con membrete de la Embajada de España en Chile. Su primera reacción al ver el sobre fue la de estallar en llanto. Un mar de lágrimas corrieron por sus mejillas. Recuerdos que tenía sepultados desde hacía años se arremolinaban en su mente. Cuando se repuso, doblo la carta y la guardó en un cajón, sin abrirla.
Cada vez que pasaba delante del escritorio donde había guardado la carta, se le encogía el corazón. Barajó mil situaciones posibles por las cuales le escribían a ella desde el país donde un día su padre decidió desaparecer por voluntad propia.
Un domingo por la mañana, al volver de misa, sintió el impulso de saber qué contenía la misiva. Con manos temblorosas agarró un abrecartas y abrió el sobre. Contenía una escueta nota de la Embajada donde se leía que la carta adjunta, cerrada, la habían encontrado en el bolsillo de un indigente recientemente fallecido cuyo cadáver nadie había reclamado. Consideraron que lo mejor era enviarla al destinatario que figuraba en el sobre.
Lisa sintió un nudo en la garganta, el pulso se le disparó y estuvo a punto de quemar la carta que su padre le había escrito poco antes de morir. Finalmente se armó de valor y la abrió.
Te pido perdón, Lisa – se leía en papel de envolver que olía a tienda de ultramarinos.
…” Te pido perdón, Lisa, por haber sido un cobarde y un egoísta. No hay disculpa para mi comportamiento. No tuve el valor suficiente de volver a esa triste soledad en compañía, que es la peor de todas, que me esperaba al lado de tu madre. Sabía que tus abuelos se ocuparían de vosotras y que no os faltaría de nada, pero me equivoqué. Os faltaba yo, en especial a ti, como vosotras me faltasteis a mí. Le propuse a Inés que nos divorciáramos de nuestras parejas y nos fuéramos a vivir juntos, tu, sus hijas, ella y yo. Pero no quiso. Yo para ella fui un pasatiempo, amado sí, pero pasatiempo. Ahora que me enfrento al final de mis días, lo único que siento es el dolor que te he causado. Quiero que entiendas que no fue culpa tuya, no fue culpa de nadie, sino del negro abismo al que me llevaron mi infantilismo y mi propia estupidez. No me lo tengas en cuenta e incluye a este pobre viejo en tus oraciones”…
Esa noche Lisa rezó por todos los difuntos, por la paz en el mundo, porque los gobernantes dieran muestras de algo de humanidad y por el alma de su difunto padre.
Esa noche Lisa durmió en paz después de mucho tiempo. No estaba segura de si estaba soñando o no, pero creyó ver el rostro de su padre y oír su contagiosa risa perdiéndose para siempre en una claridad infinita.